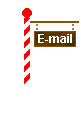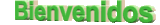Mostrando entradas con la etiqueta Puerto Padre. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Puerto Padre. Mostrar todas las entradas
sábado, 10 de marzo de 2012
La Onda del Azúcar
viernes, 20 de enero de 2012
Las 100 zafras del central Delicias
A siete kilómetros de Puerto Padre, bella localidad del litoral norte tunero, una factoría azucarera endulza cada 12 meses la economía territorial: el central Antonio Guiteras, en cuyo centenario currículo –ya comenzó su zafra número 100- figura, entre otros méritos, ser el mayor productor de azúcar de Cuba.
Los ancestros de esta fábrica se asientan en época de la colonia, cuando, luego de talar monte y abrir trochas, el español José Plá Monje y varios de sus socios comenzaron a levantar en predios de la hacienda Santa Bárbara de Viriviví un ingenio que sería el príncipe del sector de la región.
La enciclopedia cubana on line Ecured dice con referencias a aquella etapa: «En los primeros meses de 1860 ya tenían levantado un trapiche de tres masas movidas con máquinas de vapor de la firma Fawcett, Preston and Company. El central se llamaría San Manuel en honor a la señora Doña Manuela Martínez Picavia, esposa de José Plá».
En 1909, Francisco Plá Picabia, hijo y heredero directo del precursor, le vendió el ingenio al consorcio norteamericano San Manuel Sugar Company. Sus directivos movieron parte de la obsoleta maquinaria de la fábrica a un poblado próximo al río Chorrillo para montar allí otra factoría a la que bautizarían con el nombre del lugar: Delicias.
La última zafra del ingenio San Manuel fue en 1912 y produjo 60 mil 599 sacos de azúcar de 325 libras. Según Ernesto Carralero, Historiador de la Ciudad, sus dueños «trasladaron la mayoría de sus equipos para Nuevo Mundo, entre Las Villas y Matanzas. Tres locomotoras fueron enviadas al central Constancia (…). Solo dejaron la más chica, la Panchito, símbolo nostálgico del antiguo central San Manuel».
En 1911, bajo la ascendencia del mayor general Mario García Menocal, comenzó la construcción del central Delicias. El 15 de enero de 1912, la Cuban American Sugar Company le organizó su premier fabril. Esa zafra se extendió por 217 días. Produjo entonces 182 mil 486 sacos de azúcar de 325 libras a partir de 21 millones 495 mil 440 arrobas de caña, con rendimiento industrial de 11,30 % y recobrado de 92,23.
Para la fecha se habían creado varios caseríos de madefra y zinc en las proximidades del ingenio. Se asegura que, al año de fundado, contaba con 119 viviendas. Creció hasta constituir lo que es actualmente un Consejo Popular adscripto al municipio de Puerto Padre.
En ese pueblito nacieron y se criaron personalidades tan relevantes como Teófilo Stevenson, tricampeón olímpico de boxeo; Pablo Armando Fernández, Premio Nacional de Literatura; y el fallecido pianista Emiliano Salvador, una de las figuras cimeras del jazz latino.
UN INGENIO DE RÉCORDS
De los 13 centrales azucareros edificados en Cuba por compañías norteamericanas entre 1898 y 1914, cinco estuvieron en territorio tunero. Uno de ellos fue el ingenio Delicias, considerado en su tiempo, por su avanzada tecnología, entre los más modernos del mundo. Tanto fue así que, en 1914, su novísima planta generadora proveyó por primera vez de luz eléctrica a la ciudad de Puerto Padre.
La zafra correspondiente a 1922 estableció un momento trascendental en el palmarés de este ingenio. En efecto, implantó una marca planetaria de producción: un millón 46 mil 493 sacos de azúcar de 325 libras, equivalentes a 157 mil 55 toneladas métricas del producto. Para conseguir semejante saldo molió 110 millones 431 mil 34 arrobas de caña.
Para entonces ya el emporio norteamericano Chaparra Sugar Company había construido en las cercanías el primer pedraplén de Cuba, una vía sobre el mar de alrededor de 800 metros de longitud que unió con tierra firma al Cayo Juan Claro para embarcar desde sus espigones la producción azucarera de los dos ingenios de la zona.
La prensa de la época asegura que, a la sazón, el central Delicias disponía para sus labores de tres tandem Fulton, con una capacidad de molida de 780 mil arrobas en 24 horas. Sus propietarios, en aras de obtener ganancias, procuraban dotarlo de cuanto adelanto surgía en el mundo.
El año 1952 inscribió en los anales del central Delicias otro saldo célebre: produjo un millón 383 mil 653 sacos (unas 206 mil 856 toneladas), que constituyó también cota absoluta mundial, en 206 días de labor, con un rendimiento industrial de 12,41 puntos. En total, durante las 99 zafras que van desde aquella de 1912 hasta la actual, el central Delicias aportó a la economía 11 millones 841 mil 569 toneladas de azúcar.
Los ancestros de esta fábrica se asientan en época de la colonia, cuando, luego de talar monte y abrir trochas, el español José Plá Monje y varios de sus socios comenzaron a levantar en predios de la hacienda Santa Bárbara de Viriviví un ingenio que sería el príncipe del sector de la región.
La enciclopedia cubana on line Ecured dice con referencias a aquella etapa: «En los primeros meses de 1860 ya tenían levantado un trapiche de tres masas movidas con máquinas de vapor de la firma Fawcett, Preston and Company. El central se llamaría San Manuel en honor a la señora Doña Manuela Martínez Picavia, esposa de José Plá».
En 1909, Francisco Plá Picabia, hijo y heredero directo del precursor, le vendió el ingenio al consorcio norteamericano San Manuel Sugar Company. Sus directivos movieron parte de la obsoleta maquinaria de la fábrica a un poblado próximo al río Chorrillo para montar allí otra factoría a la que bautizarían con el nombre del lugar: Delicias.
La última zafra del ingenio San Manuel fue en 1912 y produjo 60 mil 599 sacos de azúcar de 325 libras. Según Ernesto Carralero, Historiador de la Ciudad, sus dueños «trasladaron la mayoría de sus equipos para Nuevo Mundo, entre Las Villas y Matanzas. Tres locomotoras fueron enviadas al central Constancia (…). Solo dejaron la más chica, la Panchito, símbolo nostálgico del antiguo central San Manuel».
En 1911, bajo la ascendencia del mayor general Mario García Menocal, comenzó la construcción del central Delicias. El 15 de enero de 1912, la Cuban American Sugar Company le organizó su premier fabril. Esa zafra se extendió por 217 días. Produjo entonces 182 mil 486 sacos de azúcar de 325 libras a partir de 21 millones 495 mil 440 arrobas de caña, con rendimiento industrial de 11,30 % y recobrado de 92,23.
Para la fecha se habían creado varios caseríos de madefra y zinc en las proximidades del ingenio. Se asegura que, al año de fundado, contaba con 119 viviendas. Creció hasta constituir lo que es actualmente un Consejo Popular adscripto al municipio de Puerto Padre.
En ese pueblito nacieron y se criaron personalidades tan relevantes como Teófilo Stevenson, tricampeón olímpico de boxeo; Pablo Armando Fernández, Premio Nacional de Literatura; y el fallecido pianista Emiliano Salvador, una de las figuras cimeras del jazz latino.
UN INGENIO DE RÉCORDS
De los 13 centrales azucareros edificados en Cuba por compañías norteamericanas entre 1898 y 1914, cinco estuvieron en territorio tunero. Uno de ellos fue el ingenio Delicias, considerado en su tiempo, por su avanzada tecnología, entre los más modernos del mundo. Tanto fue así que, en 1914, su novísima planta generadora proveyó por primera vez de luz eléctrica a la ciudad de Puerto Padre.
La zafra correspondiente a 1922 estableció un momento trascendental en el palmarés de este ingenio. En efecto, implantó una marca planetaria de producción: un millón 46 mil 493 sacos de azúcar de 325 libras, equivalentes a 157 mil 55 toneladas métricas del producto. Para conseguir semejante saldo molió 110 millones 431 mil 34 arrobas de caña.
Para entonces ya el emporio norteamericano Chaparra Sugar Company había construido en las cercanías el primer pedraplén de Cuba, una vía sobre el mar de alrededor de 800 metros de longitud que unió con tierra firma al Cayo Juan Claro para embarcar desde sus espigones la producción azucarera de los dos ingenios de la zona.
La prensa de la época asegura que, a la sazón, el central Delicias disponía para sus labores de tres tandem Fulton, con una capacidad de molida de 780 mil arrobas en 24 horas. Sus propietarios, en aras de obtener ganancias, procuraban dotarlo de cuanto adelanto surgía en el mundo.
El año 1952 inscribió en los anales del central Delicias otro saldo célebre: produjo un millón 383 mil 653 sacos (unas 206 mil 856 toneladas), que constituyó también cota absoluta mundial, en 206 días de labor, con un rendimiento industrial de 12,41 puntos. En total, durante las 99 zafras que van desde aquella de 1912 hasta la actual, el central Delicias aportó a la economía 11 millones 841 mil 569 toneladas de azúcar.
Además de ser el mayor productor del rubro en toda la historia de Cuba, este ingenio ostenta el récord nacional para una contienda, implantado en 1985, con 218 mil 206 toneladas del producto en 155 días de refriega. Tuvo entonces un rendimiento industrial de 13,05 puntos y un aprovechamiento de su capacidad productiva del 88%.
MOVIMIENTO OBRERO
Las luchas por mejoras laborales signaron la etapa prerrevolucionaria del Delicias. En 1918 sus obreros ferroviarios, dirigidos por varios españoles, fueron al paro por 24 horas para exigir el reconocimiento del escalafón, el pago de horas extras y el abono de las dietas.
A juzgar por las pesquisas del licenciado Carralero, el ingenio fue «cuna de luchas obreras contra la patronal. Allí nació en 1924 la Unión de Trabajadores de la Industria Azucarera (UTIA), que aunaba a trabajadores de los centrales Chaparra, Delicias, cayo Juan Claro y sus colonias.
La UTIA devino el primer sindicato nacional del sector y la única delegación presente en el congreso fundacional de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, celebrado en 1925. El movimiento obrero de Chaparra y Delicias fue así escuela para otros centrales.
Agrega Carralero Bosch: «El 19 de diciembre de 1933 el central Delicias fue incautado por decisión de Antonio Guiteras, por entonces ministro de Gobernación, Guerra y Marina, del Gobierno de los Cien Días. Una directiva obrera asumió su administración hasta que fue devuelto a la firma extranjera por el gobierno títere de Mendieta, en enero de 1934».
No es de extrañar entonces que, luego de su nacionalización el 30 de junio de 1960, el Delicias fuera rebautizado con el nombre de Antonio Guiteras Holmes, en honor a aquel incansable luchador.
El líder gremial Lázaro Peña visitó Delicias a fines de la década de los años 30. Bajo su égida, se organizó allí en 1938 el movimiento obrero con un nuevo sindicato auténticamente representativo de los trabajadores. También anduvo por sus predios el legendario Jesús Menéndez.
Dice más adelante la propia Ecured: «El 13 de julio de 1941 los obreros del central Delicias se solidarizaron con la URSS al ser agredida por el fascismo alemán. Solicitaron al presidente de la República que se establecieran tratados y se enviara azúcar al país atacado».
VISITANTES ILUSTRES
El 11 de marzo de 1963, el «Guiteras» fue anfitrión por primera vez de un alto dirigente de la Revolución: el Comandante Ernesto Che Guevara, por entonces Ministro de Industrias, quien recorrió su planta de cera. Un año después, visitó varias de sus instalaciones el Comandante Raúl Castro.
MOVIMIENTO OBRERO
Las luchas por mejoras laborales signaron la etapa prerrevolucionaria del Delicias. En 1918 sus obreros ferroviarios, dirigidos por varios españoles, fueron al paro por 24 horas para exigir el reconocimiento del escalafón, el pago de horas extras y el abono de las dietas.
A juzgar por las pesquisas del licenciado Carralero, el ingenio fue «cuna de luchas obreras contra la patronal. Allí nació en 1924 la Unión de Trabajadores de la Industria Azucarera (UTIA), que aunaba a trabajadores de los centrales Chaparra, Delicias, cayo Juan Claro y sus colonias.
La UTIA devino el primer sindicato nacional del sector y la única delegación presente en el congreso fundacional de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, celebrado en 1925. El movimiento obrero de Chaparra y Delicias fue así escuela para otros centrales.
Agrega Carralero Bosch: «El 19 de diciembre de 1933 el central Delicias fue incautado por decisión de Antonio Guiteras, por entonces ministro de Gobernación, Guerra y Marina, del Gobierno de los Cien Días. Una directiva obrera asumió su administración hasta que fue devuelto a la firma extranjera por el gobierno títere de Mendieta, en enero de 1934».
No es de extrañar entonces que, luego de su nacionalización el 30 de junio de 1960, el Delicias fuera rebautizado con el nombre de Antonio Guiteras Holmes, en honor a aquel incansable luchador.
El líder gremial Lázaro Peña visitó Delicias a fines de la década de los años 30. Bajo su égida, se organizó allí en 1938 el movimiento obrero con un nuevo sindicato auténticamente representativo de los trabajadores. También anduvo por sus predios el legendario Jesús Menéndez.
Dice más adelante la propia Ecured: «El 13 de julio de 1941 los obreros del central Delicias se solidarizaron con la URSS al ser agredida por el fascismo alemán. Solicitaron al presidente de la República que se establecieran tratados y se enviara azúcar al país atacado».
VISITANTES ILUSTRES
El 11 de marzo de 1963, el «Guiteras» fue anfitrión por primera vez de un alto dirigente de la Revolución: el Comandante Ernesto Che Guevara, por entonces Ministro de Industrias, quien recorrió su planta de cera. Un año después, visitó varias de sus instalaciones el Comandante Raúl Castro.
El 7 de junio de 1965 estuvo por allí Fidel, quien cosió el saco que, de forma simbólica, completó los seis millones de toneladas métricas de azúcar producidas en el país en aquella zafra.
Con el tiempo, Fidel realizaría otras visitas al coloso azucarero: el 14 de julio de 1969, cuando pronunció las palabras para iniciar la contienda azucarera de 1970; el 20 de enero de 1978, cuando presidió el acto de inauguración de la terminal de azúcar a granel de Puerto Carúpano; y en mayo de 1997, cuando recorrió sus instalaciones fabriles.
Otra visitante ilustre fue Ángela Davis, la militante comunista, profesora universitaria y luchadora por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos. Ella cortó caña para el central Antonio Guiteras en 1970, cuando Cuba desarrolló la Zafra de los Diez Millones.
La Davis, junto a otros compatriotas suyos, levantó campamento en un rústico albergue, en una colonia no lejos del ingenio. Algunos habitantes de la comarca todavía la recuerdan, con su peinado estilo espendrún, sus grandes aretes y sus breves sus minifaldas.
EL «GUITERAS» HOY
Los tiempos que corren son una prueba de fuego más para los trabajadores de esta fábrica. Ya comenzó a procesar materias prima en su zafra del centenario y se espera que, tal y como ocurrió en la pasada campaña, vuelva a cumplir sus planes productivos. Junto a este rubro, se confía en lo que puedan hacer por allí en materia de derivados, en los que han sido siempre una auténtica potencia.
Delante de mí tengo una montaña de números relacionados con las expectativas del central puertopadrense para esta zafra. Algunos no sé cómo insertarlos para que les interesen a los lectores. No me preocupa, empero. La gente que nos lee comprende mejor y agradece más un concepto, una frase, una historia o una comparación que una tabla repleta de guarismos y términos especializados.
Una vez leí que un lord inglés utiliza cuatro gramos de azúcar para endulzar la taza de té que bebe invariablemente, acompañada con bizcochos, a las cinco de la tarde. Reconozco mi ineptitud para calcular cuántas generaciones de lores podrían garantizar el aderezo de su infusión con las más de 80 mil toneladas que producirá el «Guiteras» este año. Pero lo que sí sé es que a los cubanos nos endulzará un poco más la existencia.
Leer más...
Con el tiempo, Fidel realizaría otras visitas al coloso azucarero: el 14 de julio de 1969, cuando pronunció las palabras para iniciar la contienda azucarera de 1970; el 20 de enero de 1978, cuando presidió el acto de inauguración de la terminal de azúcar a granel de Puerto Carúpano; y en mayo de 1997, cuando recorrió sus instalaciones fabriles.
Otra visitante ilustre fue Ángela Davis, la militante comunista, profesora universitaria y luchadora por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos. Ella cortó caña para el central Antonio Guiteras en 1970, cuando Cuba desarrolló la Zafra de los Diez Millones.
La Davis, junto a otros compatriotas suyos, levantó campamento en un rústico albergue, en una colonia no lejos del ingenio. Algunos habitantes de la comarca todavía la recuerdan, con su peinado estilo espendrún, sus grandes aretes y sus breves sus minifaldas.
EL «GUITERAS» HOY
Los tiempos que corren son una prueba de fuego más para los trabajadores de esta fábrica. Ya comenzó a procesar materias prima en su zafra del centenario y se espera que, tal y como ocurrió en la pasada campaña, vuelva a cumplir sus planes productivos. Junto a este rubro, se confía en lo que puedan hacer por allí en materia de derivados, en los que han sido siempre una auténtica potencia.
Delante de mí tengo una montaña de números relacionados con las expectativas del central puertopadrense para esta zafra. Algunos no sé cómo insertarlos para que les interesen a los lectores. No me preocupa, empero. La gente que nos lee comprende mejor y agradece más un concepto, una frase, una historia o una comparación que una tabla repleta de guarismos y términos especializados.
Una vez leí que un lord inglés utiliza cuatro gramos de azúcar para endulzar la taza de té que bebe invariablemente, acompañada con bizcochos, a las cinco de la tarde. Reconozco mi ineptitud para calcular cuántas generaciones de lores podrían garantizar el aderezo de su infusión con las más de 80 mil toneladas que producirá el «Guiteras» este año. Pero lo que sí sé es que a los cubanos nos endulzará un poco más la existencia.
viernes, 13 de enero de 2012
El preuniversitario de San Ramón
En 1978 comenzó a construirse en el poblado de San Ramón, a unos pocos kilómetros de la ciudad tunera de Puerto Padre, el primer Instituto Preuniversitario Cañero de Cuba. Su apertura se planificó para el primero de septiembre de 1979, con una matrícula compuesta por alumnos de los municipios de Jesús Menéndez, Puerto Padre y Las Tunas. Pero, al no estar listo para esa fecha, hizo su primer curso escolar (1979-1980) en locales del Instituto Preuniversitario en el Campo 116, conocido también con el nombre de Hortaliza 4, en la periferia de la capital provincial.
Esta foto -disculpen su deterioro- corresponde a dicha etapa (19 de mayo de 1980), y en ella figuran los estudiantes chaparreros del referido centro, ganadores de la competencia intramural de voleibol.Varios de ellos son hoy destacados profesionales, como el ingeniero Luis Orlando y los doctores Rosa María Shediak y Rolando Velázquez. Vila es mayor de las FAR; son juristas Soraya Suárez y Yamila Marey; y licenciadas en Educación, Mireya Puig y Olguita Batista (fallecida). También aparecen, entre otros alumnos, Maritza, Tony, Sandra, Andrea, Otto, María Elena, Estrella...
Finalmente, el pre cañero de San Ramón, nombrado oficialmente Rigoberto Batista Chapman, abrió sus puertas docentes el 17 de septiembre de 1980, bajo la dirección del recordado ingeniero José Musa Simón (fallecido).
Gracias a mi amigo, el MSc. Osvaldo Alleyne, uno de sus profesores fundadores (Educación Física), por facilitarme esta fotografía.
Leer más...
Gracias a mi amigo, el MSc. Osvaldo Alleyne, uno de sus profesores fundadores (Educación Física), por facilitarme esta fotografía.
miércoles, 31 de agosto de 2011
¿Qué rayos le pasa a este hombre?
 La mala fortuna que hostigó toda la vida al comandante inglés James Summerford es como para persignarse. Comenzó en 1918, en plena Primera Guerra Mundial. Peleaba él junto a sus hombres en Flandes cuando, de súbito, un rayo lo derribó de su caballo. Se salvó en tablitas. Pero sus piernas no volvieron a ser las mismas.
La mala fortuna que hostigó toda la vida al comandante inglés James Summerford es como para persignarse. Comenzó en 1918, en plena Primera Guerra Mundial. Peleaba él junto a sus hombres en Flandes cuando, de súbito, un rayo lo derribó de su caballo. Se salvó en tablitas. Pero sus piernas no volvieron a ser las mismas. Retirado de los cuarteles, Summerford resolvió establecerse en la ciudad canadiense de Vancouver. Una plácida tarde de 1924, mientras pescaba con su caña desde la orilla de un río, un rayo despedazó el árbol bajo cuya sombra había buscado cobija. La descarga eléctrica no tuvo piedad: le paralizó el lado derecho del cuerpo.
Seis años después, el otrora oficial se había recuperado bastante. Una mañana paseaba con ayuda de un bastón por un parque contiguo a su casa cuando la luz de un relámpago le puso la carne de gallina. Un rayo bramó a su costado. Summerford lo sintió zarandearle el cuerpo y el alma. Quedó con vida, pero solo para eternizarse sobre una silla de ruedas.
La muerte –ineludible y categórica- resolvió llamarlo definitivamente a filas en 1932. Si el antiguo comandante creía que con el descanso eterno los meteoros lo dejarían en paz, se equivocaba. Cuatro almanaques después, una centella hizo explosión sobre el camposanto local. ¿A que no adivinan qué hizo trizas allí? ¡Pues el panteón del comandante Summerford!
RELÁMPAGO INTRUDUCTORIO
Historias como la anterior parecen absurdas, pero son reales. Varios sitios en Internet registran otras parecidas. Como la del rayo que mató a un hombre en el jardín de su casa italiana, en 1899. Su hijo murió de la misma forma y lugar 30 años después. En 1949, el nieto de la primera víctima e hijo de la segunda, expiró en exactas circunstancias. Desconcertante.
En todos los casos, los afectados se hallaban en espacios abiertos, donde son más frecuentes estos belicosos pistoleros del cielo. Precisamente, el mayor desastre causado por un rayo ocurrió al aire, durante una tormenta en Egipto. El meteoro cayó sobre un depósito de petróleo, situado en la parte más alta de una colina, y lo incendió. La explosión generó un torrente de fuego que alcanzó el pueblo de Asiut. Murieron 265 de sus habitantes.
Un sondeo de Protección Civil Internacional definió la distribución de víctimas por rayos en el mundo así: al aire libre, 40 por ciento; dentro de las casas, 30; bajo los árboles, 11; chozas y cabañas, 9; y ciudades, 10. Las cifras indican que las posibilidades de morir por un rayo bajo techos e inmuebles bien construidos son sumamente remotas. El lugar más seguro sería la fría Antártica, único territorio donde no caen rayos.
Los expertos aseguran que la cifra global de víctimas ocasionadas por tales elementos es de unos mil al año. Eso a pesar de que, según el sitio web Afinidad Eléctrica, «cada día se generan más de ocho millones de rayos». La probabilidad de que uno impacte a alguien es de una por 600 000. Y eso puede suceder mientras barre, habla, viaja en tren, toma una ducha o practica deportes. Por cierto, desde 1959, los rayos han matado en Estados Unidos a 2550 jugadores de golf, quienes, con sus palos «pararrayos», son propensos a ser alcanzados por sus descargas.
Como norma, el 10 por ciento de los impactos por rayo resulta fatal. Y a 90 de cada 100 sobrevivientes les transfiere secuelas como parálisis variada, pérdida de la memoria, trastornos psicológicos, rotura del tímpano, cambios de personalidad, lesiones en la retina, estrés post traumático, paros cardiorrespiratorios, aumento de la temperatura corporal...
Salir con vida luego de recibir la acometida de un rayo es algo como para contar a los nietos. Máxime cuando se sabe que, además de desplazarse a unos 140 mil kilómetros por segundo, puede alcanzar temperatura de 28 mil grados centígrados y descargar una potencia eléctrica suficiente como para iluminar una ciudad de mediano tamaño.
Un campesino tunero es uno de esos afortunados mortales. Sobrevivió al impacto de seis rayos y su casa ha sido blanco de 15 de ellos en los últimos dos años. Los invito a conocer su pasmosa biografía.
RELATORÍA DEL ESPANTO
Fui a buscar a Jorge Márquez a su lugar de residencia, en el poblado de La Julia, al lado del puertopadrense San Manuel. «Anda para el trabajo –me respondió su mujer cuando le pregunté por él-. No tengo idea de cuándo vendrá. A veces llega tarde. Si quiere esperarlo…». Y me ofreció un sillón.
Como no andaba abundante de tiempo, opté por volver sobre mis pasos. «Será en otra ocasión», me dije, resignado. Pero era mi día de suerte. En una curva, nuestro vehículo se cruzó con un tractor. «¡Ehh, Márquez, pare un momento!», grité al divisar al timón a un hombre mediano y canoso, tal y como me lo habían descrito. Se detuvo y echó pie a tierra.
Nos saludamos como viejos conocidos. «Bueno, usted dirá», expresó. Le comuniqué, en pocas palabras, mi pretensión. «Me lo imaginada –dijo-. Viene a que le hable de los rayos. ¡Pues para luego es tarde!». Y ambos nos sentamos sobre la hierba fresca, a la vera del camino.
 -Me llamo Jorge Márquez y eché los dientes en esta zona de San Manuel–precisa-. Nací el 10 de julio de 1947. Ahora tengo 64 años de edad. Soy pequeño agricultor, socio de una Cooperativa de Créditos y Servicios. Aquí fui una vez Vanguardia Nacional. Estoy casado y tengo tres hijos.
-Me llamo Jorge Márquez y eché los dientes en esta zona de San Manuel–precisa-. Nací el 10 de julio de 1947. Ahora tengo 64 años de edad. Soy pequeño agricultor, socio de una Cooperativa de Créditos y Servicios. Aquí fui una vez Vanguardia Nacional. Estoy casado y tengo tres hijos. «El primer rayo lo sufrí como a las dos de la tarde del 5 de junio de 1982, en el poblado de Santa Bárbara, aquí cerca –recuerda-. Parecía un hilo colora´o del gordo de un cable. Se metió por el tubo de escape del tractor. Sentí enseguida en el cuerpo una frialdad como cuando entras a un lugar con aire acondicionado. Íbamos tres, pero nada más me afectó a mí.
«Caí redondito al suelo. Los otros gritaban: ´¡Corran, que el trueno jodió a Márquez!´ Al ver que me estaba poniendo morado, uno de ellos, hijo del doctor Guillén, picó un trozo de caña, mandó a que me abrieran a la fuerza la boca y me atravesó el canuto entre los dientes. Así logró sacarme la lengua para que respirara. Estuve un día sin conocimiento en el hospital.
«Ese rayo me perforó los tímpanos y durante un tiempo no pude mover la mano derecha. Además, me quemó la espalda desde el huesito de la alegría hasta el cuello. El pelo me cogió candela como si lo hubieran prendido con alcohol y fósforos. Ahhh, ¡y no me dejó un empaste sano! Al tractor le fastidió la tapa del block, los espárragos...»
Lo que quizás Jorge Márquez tuvo por una jugarreta de la fatalidad, se repitió el 2 de junio de 1987, de nuevo en Santa Bárbara.
-Estaba de visita en casa de un amigo cuando de pronto, sin ninguna amenaza de lluvia, se desató tremendo aguacero –evoca-. Me asomé a la puerta para ver si escampaba. Y en eso, el fogonazo. Sentí que me recorría un cosquilleo raro. Y un sonido como el del hierro caliente al mojarse en el agua. Me tumbó y de nuevo tuvieron que acomodarme la lengua. Recuperé el sentido en el hospital de Puerto Padre.
Márquez, comenzó a preocuparse. «¿Tendrá algo mi cuerpo que atrae los rayos», se preguntó. Andaba todavía a la caza de la respuesta cuando una llamarada celeste lo llevó a la «lona» por tercera vez, ahora en el círculo social de San Manuel. Era el 23 de junio de 1987.
-Solo me cogió de refilón, porque, aunque me tiró, no perdí el sentido como las otras veces –dice-. Luego tuve dolor de articulaciones y dificultades para respirar. Lo raro es que no había ni una nube por allí. El rayo cayó sin avisar. Y no se fue en blanco… Quemó uno de los transformadores.
«El cuarto rayo me tomó de sorpresa sembrando maíz en mi finquita, el 8 de julio de 1998 –recuerda-. Y el quinto, en 1991, mientras caminaba por el patio. Fueron los más débiles, pues casi no me afectaron. Parece que ya mi cuerpo se iba adaptando, si es que eso puede ser posible».
Márquez se acuerda como si fuera hoy de las consecuencias del sexto y ¿último? rayo inscripto en su insólito currículo. Se le abalanzó el 13 de junio de 2005, dentro de su propia vivienda en La Julia.
-Fue el acabóse –afirma-. Fíjese que achicharró el televisor, el mando y la cablería de la casa. Fundió los bombillos y el mató una palma real y una guásima. Me dejó abierta una mano y me resintió el tímpano derecho.
REVELACIONES DE UN AFORTUNADO
-Fue el acabóse –afirma-. Fíjese que achicharró el televisor, el mando y la cablería de la casa. Fundió los bombillos y el mató una palma real y una guásima. Me dejó abierta una mano y me resintió el tímpano derecho.
REVELACIONES DE UN AFORTUNADO
Luego de que Márquez me hiciera la relatoría de los seis rayos y sus correspondientes consecuencias en su cuerpo y en su mente, el diálogo tomó por otros derroteros, aunque sin abandonar nunca el tema. Para mi sorpresa, mi entrevistado resultó un excelente conversador, capaz de combinar muy bien en sus parlamentos la seriedad con el humor.
-¿Médicos? He visto a unos cuantos –atestigua-. Unos dicen que los rayos me caen por culpa de mi pelo. Otros le echan la culpa a mi sangre… Pero, en definitiva, nada concreto que me dé tranquilidad, o, por lo menos, me permita saber qué tengo para que esos diablos coloraos me persigan. Quisiera que alguien hiciera una investigación rigurosa. Y que antes de morirme yo supiera por qué mi cuerpo ha soportado seis rayos.
«¿Miedo? ¡Pues claro que tengo miedo! Siempre que comienza a llover me encomiendo a Dios. Oiga, yo siento los truenos antes de que caigan.¡La carne me vibra! Se lo digo a otros y casi nunca me creen. Piensan que estoy loco. Entonces, cuando caen, dicen: ´Márquez tenía razón´.
«Si estoy dentro de la casa y comienza a tronar, no hay quien me haga salir de allí –comenta-. Algunas veces me han cogido en descampado. Pero no es por mi voluntad. Enseguida trato de protegerme bajo techo. Ya sabe, por si acaso. Porque tengo dulce para esos malandrines.
«Lo que uno siente cuando le cae rayo es distinto a cuando lo coge la corriente. Una vez estaba arando con el tractor. Bajé un minuto a levantar el arado. Y en eso sentí un ruido. Era que el arado había caído sobre un cable de la 440 que estaba en el suelo. EL fututazo reventó el radiador por la junta del agua. A mí no me hizo nada. No puedo explicármelo.
«¿Mi salud? Duermo poco. Tal vez tenga que ver con esto de los rayos. Y padezco de un calor horrible. A veces, acabado de bañar, me empapo en sudor. De momento me sale un vapor del cuerpo como si tuviera una temperatura de 39 ó 40 grados. Sin embargo, me ponen el termómetro y la tengo normal. Ya le digo, mi caso hay que investigarlo profundamente.
«La gente me conoce por Pararrayos. Me llaman así, qué cará. ¿Entrevistas? Me han hecho varias. Los periodistas se sorprenden de mi buena suerte de sobrevivir a seis rayos. También es mala, ¿sabe? Porque no es agradable estar siempre expuesto a que uno te parta la crisma.
«Cuando salgo, me identifican enseguida. Incluso personas que no tienen nada que ver conmigo. Sí, esos seis rayos me han hecho famoso. Yo no hubiera querido serlo por esa causa. Me hubiera gustado más por ser un gran jonronero, o por tener mucho dinero, o por gozar de buena salud…
«¿Anécdotas? Tengo muchas. Mire, varias mujeres con las que tengo confianza para jaranear me preguntan, pícaramente, vaya, que si los rayos no me han afectado aquello, ¿usted entiende…? Es decir, quieren saber… ¡si el caballo relincha! Yo les respondo que sí, que el caballo relincha y que está entero, listo para cabalgar. La gente es muy maliciosa y chivadora. No lo hacen por nada malo, sino por divertirse un rato.
EPILOGO ENTRE CENTELLAS
A Cleveland Sullivan, guarda forestal norteamericano, lo conocieron en su país con el mote de «El Pararrayos Humano», por haber sido alcanzado siete veces en 36 años por esos meteoros.
El primer rayo lo impactó en 1942. Por su causa perdió el dedo gordo de un pie. Pasados 27 años, un segundo rayo le chamuscó las cejas. El año siguiente, 1970, un tercer rayo le abrasó el hombro izquierdo.
En 1972, el cuarto rayo le incendió a Sullivan el cabello y le dejó la cabeza como una bola de billar. Desde entonces el hombre comenzó a llevar una gran vasija con agua en el interior de su automóvil.
El 7 de agosto de 1973, el pelo ya crecido del guarda forestal volvió a ser pasto de las llamas: un rayo le atravesó el sombrero, lo lanzó tres metros fuera del coche y le arrancó de cuajo los zapatos.
Sullivan fue alcanzado por sexta vez el 5 de junio de 1976. Salió con un tobillo lastimado. El séptimo rayo data del 25 de junio de 1977, mientras pescaba. Tuvo quemaduras en el estómago y el pecho.
El infortunado hombre nunca pudo explicar la obsesión de los rayos con su persona. Murió el 28 de septiembre de 1983, a los 71 años de edad. Dos de sus sombreros, carbonizados en la copa por los rayos, se exhiben en un museo de los récords Guinness, en Nueva York.
Antes de retornar a su tractor, Jorge Márquez espeta, a guisa de despedida: «Le puedo asegura, periodista, que conmigo no funciona eso que dice: ´¡ojalá que te parta un rayo!´ Seis lo intentaron. Y nada».
Leer más...
lunes, 21 de marzo de 2011
El pedraplén de Cayo Juan Claro
 En el último cuarto del pasado siglo se puso en boga en Cuba la construcción de los pedraplenes para unir a la isla grande con algunos de sus cayos próximos. Se trató de algo inapazable, en virtud del auge que tomaba el turismo. La edificación de hoteles en esos sitios casi vírgenes devino tentación para fomentar allí la llamada industria sin humo. Pero para llegar hasta ellos eran imprescindibles los pedraplenes.
En el último cuarto del pasado siglo se puso en boga en Cuba la construcción de los pedraplenes para unir a la isla grande con algunos de sus cayos próximos. Se trató de algo inapazable, en virtud del auge que tomaba el turismo. La edificación de hoteles en esos sitios casi vírgenes devino tentación para fomentar allí la llamada industria sin humo. Pero para llegar hasta ellos eran imprescindibles los pedraplenes. Este tipo de acceso a través del mar no es un «invento» contemporáneo. La bibliografía habla de un puente construido bajo el Imperio Romano a orillas del río Tajo, en España, en el año 106, cuya estructura aún permanece en pie. En su honor, la Fundación San Benito de Alcántara otorga cada dos años el Premio Puente de Alcántara a obras con categoría y relevancia. Cuba se hizo acreedora de esta distinción en el 2002 con el terraplén de 48 kilómetros, construido un año antes, que une a Caibarién con Cayo Santa María, en el norte villaclareño donde Ernest Hemingway salía a cazar submarinos nazis en su yate El Pilar durante la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, poco se conoce en Cuba acerca de la primera obra de ese tipo construida en sus predios, y que no se ejecutó, precisamente, con fines turísticos. Se trata del pedraplén que une al poblado de Delicias con el Cayo Juan Claro ─denominado también Puerto Carúpano─, ambos en el norteño municipio de Puerto Padre. La intención fue habilitar en el cayo un puerto que permitiera el atraque de embarcaciones de gran calado. Por la naturaleza de su concepción, este terraplén figura en la relación de las siete maravillas de la ingeniería civil de todos los tiempos en la provincia de Las Tunas.
El pedraplén puertopadrense comenzó a construirse en 1910, a instancias del grupo Chaparra Sugar Company, y tenía por finalidad unir por una vía ferroviaria ambas orillas para embarcar por los espigones del Cayo el azúcar producida por los centrales Delicias y Chaparra, nombrados luego, ya en la etapa revolucionaria, Antonio Guiteras y Jesús Menéndez, respectivamente.
Junto con las paralelas ferroviarias se desplegaron también postes para tendidos eléctricos y telefónicos, y se construyeron enormes almacenes, el mayor de ellos llamado popularmente «El Capitolio». Los depósitos de miel eran igualmente descomunales, con facilidades de bombeo hacia los buques cisternas. Hay que precisar que, hasta entonces, las únicas vías de acceso desde Puerto Padre hasta la ínsula las garantizaban dos pequeñas empresas, cuyos dueños se nombraban Juan Mora y Enrique Roque.
El segundo momento de la importante obra de ingeniería civil arrancó en 1960. Para entonces el objetivo fundamental fue ejecutar una carretera de 6,5 metros de ancho, paralela a la vía férrea tendida anteriormente. Esta ampliación se realizó con el concurso voluntario de cientos de pobladores de Delicias y del propio Cayo. Constituyó un sonado éxito en todos los sentidos.
Publicaciones de la época certifican que en la primera etapa constructiva del pedraplén se emplearon piedras de diferentes dimensiones, que eran arrojadas al agua y colocadas sobre trípodes de madera dura clavados en el lecho marino. Esas piedras eran transportadas en trenes, que entraban de retroceso a la vía. Por encima de la plataforma conseguida y nivelada con ese método se colocaron luego los raíles ferroviarios fundacionales.
En la segunda etapa se simplificaron la mayoría de las tareas difíciles. A diferencia del empirismo inicial, los técnicos que la dirigieron poseían ya elevada calificación técnica. Se emplearon los mismos materiales estructurales y se transportaron no solo por la vía ferroviaria, sino también en camiones, carretones, parihuelas y en cuanto medio encontró la gente del cayo Juan Claro. Estudios de la Academia de Ciencias de Cuba certifican que el diseño del pedraplén no ha afectado en nada el ecosistema de la zona.
El pedraplén Delicias-Cayo Juan Claro tiene una longitud de mil 600 metros y se conserva en buen estado. La economía tunera le debe mucho, pues comunica esta parte de la isla grande con Puerto Carúpano, una de las terminales de azúcar a granel más importantes y eficientes del país.
Leer más...
domingo, 3 de octubre de 2010
Collage de Puerto Padre
 MELLIZOS INOLVIDABLES
MELLIZOS INOLVIDABLESJacobo e Isaac fueron unos mellizos muy populares y queridos en Puerto Padre, la bella y culta ciudad de la costa norte de Las Tunas, Cuba. Ambos tenían retraso mental y eran tan idénticos que cierta vez, cuando uno de ellos estuvo encerrado en un calabozo por cometer no sé qué travesura carente de connotación, su hermano lo reemplazaba todos los días en el horario de las visitas para que el recluido saliera un rato a estirar las piernas y a respirar aire fresco por las inmediaciones. Fueron descubiertos por el oficial de guardia, y, para acabar definitivamente el juego, el jefe de la Policía Municipal mandó a pelar al rape al cautivo y así diferenciarlo del otro. Según Ernesto Carralero, historiador de la Villa Azul de Cuba, ambos eran hijos primogénitos de los emigrantes jamaicanos Teofilo Farista Forester e Isabel Campbell y solían merodear desde bien temprano en la mañana por el parquecito de la iglesia y por las cafeterías del centro de la ciudad. Se ganaban el pan diario haciendo mandados, limpiando patios y en otros menesteres similares. Negros retintos, frecuentemente eran objetos de burlas racistas. Como cuando los treparon sobre el capó de un carro y los llevaron encadenados y en taparrabos a unos carnavales en la vecina ciudad de Holguín para que la gente de allí se divirtiera en grande y los humillara a su antojo. Jacobo murió de insuficiencia cardíaca en Puerto Padre el 21 de diciembre de 1975; Isaac, de diabetes mellitus el 3 de abril de 1976 en la propia ciudad. En el estudio fotográfico Casals, de la propia ciudad de Puerto Padre, los invitaron una vez y les hicieron esta singular foto.
 ORQUESTA «LOS PERVERSOS»
ORQUESTA «LOS PERVERSOS» La ciudad de Puerto Padre vio nacer en 1929 un septeto musical llamado «Los muchachos de Pablo León» que, según los investigadores del tema, surgió con intenciones comerciales para fomentar el baile en parejas. El «piquete», cuyo nombre fue una muestra de gratitud al hacendado local que patrocinó su integración, pasó a llamarse «Los Perversos» en 1933. Acerca del origen de tan extraña denominación existe más de una versión. La más aceptada se refiere a una caminata que tuvieron que hacer sus músicos -con sus instrumentos al hombro- cuando el transporte en el que viajaban se averió cerca del poblado de Maniabón. «Somos unos perversos», dicen que se lamentó uno de ellos, exhausto por el esfuerzo. El nombre se mantuvo inalterable cuando, en 1939, el insigne maestro Luis Ignacio Díaz fundó la orquesta que hizo época por la profesionalidad de sus miembros y la variedad de su repertorio. «Los Perversos» se hicieron populares en buena parte de la antigua provincia de Oriente. Se desplazaban de una ciudad a otra a bordo de un pisicorre (foto). A inicios de los años 60 de la pasada centuria la agrupación fue rebautizada con el nombre de «Embajadores del Ritmo». De su nómina formaron parte en diferentes etapas, entre otros excelentes músicos locales, el director, compositor y arreglista Emiliano Salvador (padre), el guitarrista Gerardo Corredera y el prestigioso trombonista Juan Pablo Torres.
 LA ESTATUA DE MÁXIMO GÓMEZ
LA ESTATUA DE MÁXIMO GÓMEZ La estatua de Máximo Gómez en Puerto Padre, emplazada en la intersección de la Avenida Libertad con la calle Simón Bolívar, fue inaugurada el 25 de diciembre de 1959 y lleva la rúbrica autoral del escultor santiaguero Mario Perdiguero. Se concibió a instancias de Santiago Marrero Giraldo, un mambí que fue escolta del dominicano ilustre en 1895 y que aportó fondos de su propia pensión como veterano del Ejército Libertador para su ejecución. El pueblo portopadrense contribuyó también con muchos donativos, tanto en bronce para fundirla como en dinero contante y sonante. La estatua (foto) tomó forma en los talleres del Ministerio de Obras Públicas, en La Habana. Presenta al Generalísimo de pie y leyendo un libro. A su derecha, apoyado en un tronco, aparece su machete de combate. La obra se yergue sobre un pedestal enchapado en mármol, en cuyos lados y frente hay inscripciones dirigidas a los cubanos para su vida en libertad. La construcción y ubicación de la estatua se prolongó por una década. Fue derribada por las ráfagas del huracán Ike, en el mes de septiembre de 2008. Inmediatamente se le restituyó a su emplazamiento original.
 EL BOMBÍN DE BARRETO
EL BOMBÍN DE BARRETO El puertopadrense Enrique Peña (1881-1924) tiene bien ganado un sitio relevante en el pentagrama de la música cubana. Nació en la calle Rabí, esquina a Jicarita (hoy calle Donato Mármol), en la bien llamada Villa Azul de Cuba. Era un niño todavía cuando se alzó en la manigua en 1895 como corneta a las órdenes del Mayor General Calixto García, uno de los oficiales emblemáticos del Ejército Libertador. En 1902, ya licenciado como insurrecto, se estableció en La Habana, donde fundó -junto con otros destacados músicos- una orquesta típica (foto) que alcanzó extraordinaria popularidad entre los amantes del danzón, el baile nacional de Cuba y con la cual grabó varias placas para el sello discográfico Columbia. Enrique Peña fue un artífice del cornetín y el clarinete, además de un excelente compositor. En 1910 visitó con su orquesta su ciudad natal, Puerto Padre. Antes de la primera presentación pública, los músicos de la orquesta decidieron tomarse una jornada de asueto y marcharon de romería por la zona costera de La Morena. Antes de emprender el corto viaje, casi todos compraron sombreros para protegerse del sol. Todos menos el violinista Julián Barreto, quien, al no encontrar ninguno a su medida, tuvo que recurrir a su bombín de etiqueta. Allí mismo nació, compuesto por el clarinetista José Urfé, el famoso danzón El bombín de Barreto, que transformó y fijó la estructura del género y le ha dado la vuelta al mundo.
 MONUMENTO A LA LIBERTAD
MONUMENTO A LA LIBERTAD El 16 de octubre de 1904, la bella ciudad de Puerto Padre fue la primera en toda la antigua provincia cubana de Oriente en erigir una escultura en homenaje a la emancipación de Cuba: la Estatua de la Libertad, ubicada en el Parque de la Independencia, casi a la orilla del mar, donde comienza el paseo. La obra fue esculpida en mármol blanco de Carrara y su autoría corresponde al artista cubano José Villalta Saavedra, quien, a petición del Ayuntamiento local y financiado con el presupuesto de la propia institución gubernamental, viajó a Italia para materializar allí el proyecto patriótico-artístico. La estatua -de unos seis metros de alto a partir del suelo- tiene una base octagonal de mampostería de 85 centímetros de alto y siete metros de diámetro que sostiene un pedestal en forma de cubo de 2,60 metros de alto por 1,37 de ancho. Representa la figura de una mujer de pie -alegoría de la libertad- envuelta en un manto blanco y tocada con un gorro frigio. Su brazo derecho descansa sobre un escudo oval y el izquierdo se levanta con una rama de laurel en la mano., representativa de la gloria.Al frente del pedestal se encuentra el texto siguiente: «Mayo 20 de 1902. El pueblo de Puerto Padre erigió este monumento en conmemoración del advenimiento de la República y para glorificar la memoria de los mártires de la redención cubana». El acto inaugural fue presidido por el alcalde municipal, Enrique Rosende Parodi.
miércoles, 9 de mayo de 2007
¡Primero fue en Puerto Padre!
 Cualquier fecha del almanaque se pinta de maravillas para ofrendarles cariño a las madres. Halagos en enero, flores en noviembre, besos en abril, ternura en agosto, sonrisas en julio…, ¿qué más da minuto, día, semana, mes o año? Sin embargo, en muchos países se ha escogido el segundo domingo de mayo para potenciar en los corazones ese amor sublime por quienes, al decir de un poeta, «son las únicas personas en el mundo que siempre están disponibles».
Cualquier fecha del almanaque se pinta de maravillas para ofrendarles cariño a las madres. Halagos en enero, flores en noviembre, besos en abril, ternura en agosto, sonrisas en julio…, ¿qué más da minuto, día, semana, mes o año? Sin embargo, en muchos países se ha escogido el segundo domingo de mayo para potenciar en los corazones ese amor sublime por quienes, al decir de un poeta, «son las únicas personas en el mundo que siempre están disponibles».Las referencias más distantes de esa festividad datan del año 250 AdC, cuando en la antigua Grecia consagraban una jornada de la primavera a honrar a la diosa Gea,
 esposa de Cronos y madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Después los romanos escogieron tres días del mes de marzo para celebrar un homenaje similar lleno de ofrecimientos a Cybele, diosa de la naturaleza y la fecundación.
esposa de Cronos y madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Después los romanos escogieron tres días del mes de marzo para celebrar un homenaje similar lleno de ofrecimientos a Cybele, diosa de la naturaleza y la fecundación.Mucho tiempo antes de la llegada de los conquistadores al Nuevo Mundo, las civilizaciones autóctonas rendían su propio tributo a la maternidad por intermedio de la diosa Coyolxauhqui, madre de Huitzilopochtli, el guerrero emblemático de los aztecas. Como prueba de su adoración, le improvisaban fastuosas liturgias donde abundaban las ofrendas de oro y plata con marcadas alegorías a la luna.
Los celtas cuentan con una bonita historia de agasajos a las progenitoras. Ellos dedicaban un día a la diosa Brígida para gratificarle la primera leche ordeñada en la temporada. Los ingleses del siglo XVII, por su parte, asistían a las parroquias para venerar a la virgen María, madre de Jesús. La tradición se combinó luego con la de obsequiarles algo a las madres. Los criados que vivían lejos de sus casas, eran autorizados con la paga para ir a visitarlas en el cuarto domingo de cuaresma, y todos juntos compartían un pastel.
IRRUMPE EL DÍA DE LAS MADRES
La primera persona en proponer «en serio» la instauración de un día para las madres fue la poetisa norteamericana Julia Ward Howe, autora del llamado Himno de Batalla de la República. «Son ellas las que más sufren la pérdida de sus hijos en las guerras. Debemos apoyarlas y convertirlas en abanderadas por la paz», dijo en el documento de solicitud, fechado en el año 1872 en su natal Massachussets.
Su idea no llegó a cristalizar, pero devino antesala para que una paisana suya, Anna Jarvis, afligida por la muerte de la autora de sus días, diera inicio en 1907 a una campaña nacional por correspondencia para que se declarase una fecha en homenaje a las madres. Persistió tanto en su proyecto que obtuvo el apoyo de muchas personas, entre ellas influyentes ministros, congresistas y empresarios.
El primer Día de las Madres reconocido oficialmente se celebró en la iglesia episcopal de Grafton, Virginia Occidental, el 10 de mayo de 1908, segundo domingo del mes y aniversario de la muerte de la mamá de Anna Jarvis. Como las flores preferidas de la difunta habían sido siempre los claveles, desde entonces se utilizan los rojos para honrar a las madres vivas y los blancos para las fallecidas.
La iniciativa tuvo una acogida tal que en 1910 había prendido en todos los territorios de la Unión. ¡Hasta el Congreso debió debatir un proyecto de Ley para otorgarle carácter oficial! Por fin, en 1914, el Presidente Woodrow Wilson firmó el decreto y proclamó el segundo domingo de Mayo como Día de las Madres en los Estados Unidos. Se había creado ya la Asociación del Día Internacional de las Madres, con el propósito de extender la festividad a otras naciones.
SU CELEBRACIÓN EN CUBA
Casi todas las referencias bibliográficas que existen sobre la introducción del Día de las Madres en Cuba, coinciden en señalar a Santiago de las Vegas como la primera localidad donde se festejó la fecha. También identifican a Víctor Muñoz, un conocido periodista de la época, como a su gran promotor, a partir de una crónica suya titulada Mi clavel blanco, que vio la luz en el periódico El Mundo el domingo 9 de mayo de 1920, donde decía: «El día de hoy es el segundo domingo de mayo, que los americanos consagran como el Día de las Madres, y que muchos cubanos quieren destinar al mismo objeto».
Los investigadores aseguran que el mismo día el teatro del Centro de Instrucción y Recreo de Santiago de las Vegas se colmó de público. La convocatoria pretendía homenajear a las madres, y partió de un grupo de intelectuales, cuyos miembros, alentados por Francisco Montoto, patrocinaron un programa donde se recitaron los versos de José Martí a su progenitora y el poema A mi madre, de Diego Vicente Tejera.
Se dice que fue esa la primera celebración pública del Día de las Madres en Cuba. El 22 de abril de 1921, siendo Muñoz concejal del Ayuntamiento capitalino, propuso y logró instituir en toda La Habana ese agasajo. En el año 1928, a propuesta del senador Pastor del Río, la Cámara de Representantes le dio carácter de Ley Nacional, y así el segundo domingo de mayo se oficializó como Día de las Madres.
PRIMERO FUE EN LA VILLA AZUL
Hay pruebas muy sólidas de que Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, fue la primera localidad cubana en instaurar el Día de las Madres, hecho ocurrido el martes 6 de abril de 1920, es decir, poco más de un mes antes de que Santiago de las Vegas organizara en el teatro de su Centro de Instrucción y Recreo el homenaje citado. Para confirmarlo documentalmente, Sábado, un periódico editado a la sazón en la también llamada Villa Azul, publicó el 19 de abril del año 1952 la siguiente nota:
«El Día de las Madres, tan emocionalmente celebrado siempre en Cuba por iniciativa del laureado periodista Víctor Muñoz, se celebró por primera vez en Cuba en la ciudad de Puerto Padre, por feliz idea del maestro masón Dr. Eduardo Queral Mayo. Con eso no queremos quitarle gloria a quien tiene todo nuestro respeto, pero sería bueno que todo se aclarara (…) Según consta en las actas de la Logia Los Perseverantes, hay un acuerdo que vamos a copiar con certificación del Secretario de aquella venerable Logia y que dice así:
«Atendiendo que es un deber de todo Masón reverenciar a los padres y ayudar al mejoramiento moral e intelectual de la Humanidad, los abajo firmantes proponen:
«QUE sea celebrado el primer domingo de Mayo (el Día de las Madres NdA) en cualquier manera que tienda a demostrar el cariño y el agradecimiento a que es deudor todo hijo.
«Asimismo, proponen que sea designado el primer domingo de Junio a igual fin con relación a los padres.
«(Fdo) Dr. Eduardo Queral Mayo, Enrique Pérez e Ismael Piedra (Aprobado en el Taller, 6 de abril de 1920)»
Como se aprecia, no solo se trata de que Puerto Padre fue el pionero en instituir en Cuba el homenaje a las madres, el 6 de abril de 1920. ¡También fue el primero en celebrarlo en toda la isla! Eso ocurrió el 2 de mayo de 1920, primer domingo de ese mes, es decir, una semana antes del festejo en Santiago de las Vegas. Lo corrobora un editorial publicado en el propio semanario Sábado, con fecha 10 de mayo de 1958, y dirigido al periodista Guillermo Gener, quien escribía por entonces en el rotativo habanero Prensa Libre. Dice:
«Nos hacemos eco en la primera plana de una verdad que no admite en manera alguna polémica de ningún tipo. Guillermo Gener, un periodista que tanto nos agrada leer por su forma llana y sencilla de expresarse, en el colega Prensa Libre, quiere hacer justicia a un grupo de poetas, literatos y periodistas de Santiago de las Vegas y nos habla por tanto de la gloria de haberse instituido en aquella ciudad por primera vez en Cuba en 1920, El Día de las Madres.
«Nos da datos, nos refiere asuntos, nos busca documentos. Es decir, que prácticamente nos lleva al convencimiento de que en Santiago de las Vegas se celebró por primera vez ese gran día en nuestra nación. Pero hay un error, sencillamente porque Guillermo Gener no leyó nuestra edición del 19 de abril de 1952, donde publicamos documentos auténticos acreditativos de que en Puerto Padre se celebró el Día de las Madres el Primer Domingo de Mayo de 1920. En Santiago de las Vegas tuvo efecto el Segundo Domingo de Mayo de 1920, es decir, una semana después que en Puerto Padre.
«A nosotros nos luce, por referencias que tenemos de nuestro buen amigo, el profesor Demetrio Rivero Simón, natural de Santiago de las Vegas, que Guillermo Gener es de aquella simpática ciudad. Bien hace entonces Gener en defender su suelo natal, si es que esto es verdad; pero mucho mejor haría Gener, si salvando localismos, se hiciera eco de esta verdad que seguramente él desconocía, y le diera a Puerto Padre la gloria que bien merece».
Un año después de celebrado en Puerto Padre el Día de las Madres, La Habana celebró el suyo con gran esplendor. Por entonces ya residía en la capital el Dr. Eduardo Queral Mayo, quien cursó un telegrama a sus hermanos de la logia Los Perseverantes en los siguientes términos:
Plaza Habana, Mayo 8 de 1921, las 1.20 pm.
Rafael Nadal
Puerto Padre
Celébrase éxito fiestas de las Madres al igual que establecidas por mí hace un año primero en Cuba.
(fdo.) Dr. Queral
¿Se necesitan más pruebas de que, efectivamente, primero fue en Puerto Padre?
sábado, 3 de febrero de 2007
Molinos para la Villa
 Siempre he simpatizado con la historia que le atribuye el nombre de Puerto Padre a un diálogo entre un marinero y un cura a bordo de una de las carabelas de Cristóbal Colón. “¡Qué puerto, padre!”, aseguran que le dijo el marino al cura, extasiados ambos por la belleza desplegada ante sus ojos. No puedo dar fe de la autenticidad de esta parábola, pero cuentan que Puerto Padre se llama así desde entonces.
Siempre he simpatizado con la historia que le atribuye el nombre de Puerto Padre a un diálogo entre un marinero y un cura a bordo de una de las carabelas de Cristóbal Colón. “¡Qué puerto, padre!”, aseguran que le dijo el marino al cura, extasiados ambos por la belleza desplegada ante sus ojos. No puedo dar fe de la autenticidad de esta parábola, pero cuentan que Puerto Padre se llama así desde entonces.Realmente, se trata de una ciudad encantadora. “A pesar de ser pequeña, figura entre las más limpias y bellas de Cuba, con un desarrollo cultural y una fisonomía únicos que reproducen en breve formato a las grandes urbes de anchas avenidas, paseos y malecón”, dice de la localidad y de sus atributos una guía turística que navega en Internet.
A fuer de conocerlos como los conozco, imagino a los portopadrenses hinchados de orgullo por tan elogiosa y merecida apología. Ellos suelen agradecer por toneladas cuanta palabra ensalce los atractivos de su terruño, y blasonan, entre otras cosas, de que la ubicación geográfica de la villa aparece reflejada con la denominación de Portus Patris desde el distante siglo XVI en la cartografía del llamado Nuevo Mundo.
El epíteto de Villa Azul, que también identifica al carismático pueblo, debutó después, motivado quizás por la azulada tonalidad de su mar y de su cielo. El primero en emplearlo públicamente fue el periodista Manuel García Ayala, quien le dio vida en un poema suyo allá por los años 20 del siglo pasado. El apelativo ganó, raudo, el beneplácito de la gente. Tanto que los comerciantes más avispados la adoptaron como eslogan.
En las décadas iniciales de la propia centuria, otro periodista-poeta se encargó de añadirle a la frase lirismo y sugerencia: el canario Manuel Martínez de las Casas, director del semanario El Localista, quien en versos de su autoría se refirió a la localidad como a la Villa Azul de los Molinos, en virtud del gran número de esos aparatos de viento que funcionaban a la sazón en la comarca. Así lo recoge en su interesante libro Crónicas de Puerto Padre el investigador Ernesto Carralero Bosh.
Y es aquí donde pretendo hacer un alto. Cierto: Puerto Padre continúa haciéndole honor al sobrenombre de Villa Azul, pues la coloración persiste no solo en su mar y en su cielo, sino también en buena parte de su fisonomía. Pero, ¿qué hay con lo de Villa de los Molinos? ¿Se corresponde en la práctica el epíteto con el panorama contemporáneo de la ciudad? ¿Cuántos de esos “gigantes” contra los que arremetió El Quijote exhiben todavía por allí sus aspas ? Hay que ver, hay que ver…
SU MAJESTAD LA HISTORIA
La página digital española Interciencia da por establecido que la primera mención conocida a un molino de viento consta en los escritos del historiador árabe Al-Tabari, y datan del año 850 de nuestra era. Los textos certifican la existencia de esos ingenios en la provincia persa de Seistan alrededor de dos centurias atrás. Europa los acogió mucho después, en el período de las cruzadas, entre los años 1096 y 1191, y los primeros países en ponerlos a prueba en el su territorio fueron Holanda (1240) y Alemania (1222). En América debutaron en Brasil (1576) y luego en Estados Unidos (1621). Sudáfrica, por su parte, resultó la pionera en instalarlos en el continente negro cuando ya agonizaba el siglo XVII.
Pero, según consigna el Doctor en Ciencias Técnicas Conrado Moreno Figueredo en el sitio web de CUBASOLAR, el molino de viento que conocemos en la actualidad se desarrolló en los últimos 50 años del siglo XIX en territorio de los Estados Unidos. “La historia de la Cuba de la época y la fuerte influencia de la economía norteamericana en la isla desde finales de ese siglo y principios del XX, hacen presumir que por entonces debió instalarse en nuestro país el primer aparato de ese tipo”, agrega el también destacado especialista en energía eólica.
-A Puerto Padre los molinos de viento llegaron también de la mano del capitalismo –dice Ernesto Carralero, el historiador de la villa -. Eso ocurrió a partir del 30 de enero del año 1902, cuando comenzó a producir azúcar el central Chaparra bajo la regencia de una sociedad norteamericana, la Chaparra Sugar Company. Antes de esa fecha, eran los pozos criollos los que proveían de agua a los lugareños. Después se impusieron los pozos artesianos con sus flamantes molinos de viento.
Carralero precisa que quienes aplaudieron con más frenesí la llegada de los molinos a la villa fueron los vecinos con mayores posibilidades económicas para comprarlos. En la relación figuraban, entre otros, los dueños de tiendas y los altos empleados de la fábrica de azúcar distante solo unos pocos kilómetros. La ciudad llegó a contar con centenares de aparatos dentro del propio perímetro urbano, en casas que conservaban el sello fundacional español, con amplios patios andaluces, techos de tejas francesas, ventanas con rejas y puntales de 14 pies de altura.
-La etapa conocida por La Danza de los Millones propició entre los portopadrenses un aumento significativo de los molinos –acota Carralero-. Fueron tiempos de bonanza económica, pues se había desatado la Primera Guerra Mundial y la industria azucarera criolla aprovechó en su beneficio el alza de los precios en el mercado internacional. Por aquella época ejercía el alto cargo de Presidente de la República Mario García Menocal, quien fue el primer administrador del central Chaparra. Puerto Padre ganó en urbanización, pues se construyeron nuevas calles, lujosas residencias, pequeñas industrias y… ¡se instalaron más molinos!
Con el tiempo sobrevino su decadencia por razones tanto coyunturales como tecnológicas. Lo admite el citado sitio web de CUBASOLAR, cuando dice: ”Esta situación favorable se mantuvo hasta los años 20 –dice-. La gran depresión económica de la década siguiente, los motores de combustión interna y la electrificación posterior a 1945 afectaron fuertemente a la industria de los molinos de viento. Y ya en los años 50 y 60 solo unos pocos fabricantes de esos aparatos permanecían activos”.
VILLA DE LOS MOLINOS
A pesar de que las turbinas les robaron el protagonismo, en Puerto Padre algunos molinos consiguieron permanecer en pie, aunque sin recibir mantenimiento periódico ni ganarle una sonrisa a la indiferencia de sus dueños. Luego el tiempo se encargó de pasarles la cuenta hasta convertirlos en amasijos de metal, en virtuales despojos de una época que se extravió en el olvido como el viento en sus aspas.
-La desaparición de los molinos portopadrenses fue consecuencia del desarrollo de la tecnología de la época –apunta Carralero-. Dejaron de constituir elementos de nuestro paisaje cuando dejaron de ser necesarios. Hubo un tiempo en que tratamos de conservar algunos, y hasta la Asamblea Municipal del Poder Popular aprobó una Resolución para protegerlos, teniendo en cuenta su reconocida connotación en la paisajística y el folclor del territorio. Pero su letra y su espíritu se quedaron en las buenas intenciones, porque la iniciativa apenas tuvo resultados concretos. Conclusión: los molinos sobrevivientes dieron con sus huesos en tierra. Duele admitirlo, pero es un hecho consumado.
Sin embargo, la denominación Villa de los Molinos que alude a Puerto Padre no ha perdido vigor. Aunque solo constituya un soplo de nostalgia entre los muchos que todavía la utilizan. Y miren qué curioso: el epíteto funciona diferente cuando uno llama a Holguín Ciudad de los Parques o a Matanzas Ciudad de los Puentes, porque en ambos casos los parques y los puentes están allí para justificarlo. Algunos de mis lectores dirán : “¿Pero qué propones, periodista? ¿Sembrar de molinos otra vez la geografía de Puerto Padre? Vamos, hombre, que no es para tanto…” Y les respondo: No, propongo rescatar los molinos de una manera… ¡simbólica!
Algo se ha hecho, lo reconozco. La sede de la filial de la UNEAC portopadrense, por ejemplo, instaló un molino en su patio. No lo necesita desde el punto de vista práctico, pero lo ha puesto a convivir con la organización como uno más de sus miembros. Antes, en 1989, los escultores Elvis Báez Morales y Pedro Felipe Escobar erigieron en la avenida Libertad un monumento al que llamaron El Quijote de los Molinos, que es en sí mismo síntesis de la tradición y la hispanidad locales. También existe el Festival de Música Villa de los Molinos, un evento anual de mucho prestigio y hasta el brocal del famoso pocito de agua dulce que se encuentra dentro del mar tiene forma de aspas.
Pero se puede hacer mucho más para que lo de Villa de los Molinos no sea solo alegoría recurrente en poemas, pentagramas, lienzos y pedestales. Y aquí va una propuesta: ¿por qué la filial de la UNEAC de Puerto Padre no adopta al molino como su distinción para entregar a personalidades relevantes? Y una segunda: ¿por qué no diseñar y comercializar pequeños molinos a guisa de souvenir para quienes visiten la tierra natal de Emiliano Salvador? Y una tercera: ¿por qué no colocar molinos decorativos en las principales vías y sitios panorámicos de la ciudad?
-Creo que son propuestas realizables –admite José Ramón Silva, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Municipal del Partido-. Agregaría otras, como la organización de competencias deportivas con el nombre de Villa de los Molinos. Copas de tenis de campo y torneos de ajedrez, por ejemplo, donde acumulamos mucha tradición. También situar molinos en patios de casas coloniales emblemáticas. Y hasta la universalización de la enseñanza superior podría explotar el asunto en su provecho.
Para que Puerto Padre armonice su entorno con el seudónimo de Villa de los Molinos no es preciso traer a los molinos de vuelta a sus antiguos emplazamientos. Solo se necesita echar a andar las aspas de la imaginación y romper lanzas contra los convencionalismos. Quijotes y Sanchos existen en la villa para emprender la cabalgata.
Leer más...
A fuer de conocerlos como los conozco, imagino a los portopadrenses hinchados de orgullo por tan elogiosa y merecida apología. Ellos suelen agradecer por toneladas cuanta palabra ensalce los atractivos de su terruño, y blasonan, entre otras cosas, de que la ubicación geográfica de la villa aparece reflejada con la denominación de Portus Patris desde el distante siglo XVI en la cartografía del llamado Nuevo Mundo.
El epíteto de Villa Azul, que también identifica al carismático pueblo, debutó después, motivado quizás por la azulada tonalidad de su mar y de su cielo. El primero en emplearlo públicamente fue el periodista Manuel García Ayala, quien le dio vida en un poema suyo allá por los años 20 del siglo pasado. El apelativo ganó, raudo, el beneplácito de la gente. Tanto que los comerciantes más avispados la adoptaron como eslogan.
En las décadas iniciales de la propia centuria, otro periodista-poeta se encargó de añadirle a la frase lirismo y sugerencia: el canario Manuel Martínez de las Casas, director del semanario El Localista, quien en versos de su autoría se refirió a la localidad como a la Villa Azul de los Molinos, en virtud del gran número de esos aparatos de viento que funcionaban a la sazón en la comarca. Así lo recoge en su interesante libro Crónicas de Puerto Padre el investigador Ernesto Carralero Bosh.
Y es aquí donde pretendo hacer un alto. Cierto: Puerto Padre continúa haciéndole honor al sobrenombre de Villa Azul, pues la coloración persiste no solo en su mar y en su cielo, sino también en buena parte de su fisonomía. Pero, ¿qué hay con lo de Villa de los Molinos? ¿Se corresponde en la práctica el epíteto con el panorama contemporáneo de la ciudad? ¿Cuántos de esos “gigantes” contra los que arremetió El Quijote exhiben todavía por allí sus aspas ? Hay que ver, hay que ver…
SU MAJESTAD LA HISTORIA
La página digital española Interciencia da por establecido que la primera mención conocida a un molino de viento consta en los escritos del historiador árabe Al-Tabari, y datan del año 850 de nuestra era. Los textos certifican la existencia de esos ingenios en la provincia persa de Seistan alrededor de dos centurias atrás. Europa los acogió mucho después, en el período de las cruzadas, entre los años 1096 y 1191, y los primeros países en ponerlos a prueba en el su territorio fueron Holanda (1240) y Alemania (1222). En América debutaron en Brasil (1576) y luego en Estados Unidos (1621). Sudáfrica, por su parte, resultó la pionera en instalarlos en el continente negro cuando ya agonizaba el siglo XVII.
Pero, según consigna el Doctor en Ciencias Técnicas Conrado Moreno Figueredo en el sitio web de CUBASOLAR, el molino de viento que conocemos en la actualidad se desarrolló en los últimos 50 años del siglo XIX en territorio de los Estados Unidos. “La historia de la Cuba de la época y la fuerte influencia de la economía norteamericana en la isla desde finales de ese siglo y principios del XX, hacen presumir que por entonces debió instalarse en nuestro país el primer aparato de ese tipo”, agrega el también destacado especialista en energía eólica.
-A Puerto Padre los molinos de viento llegaron también de la mano del capitalismo –dice Ernesto Carralero, el historiador de la villa -. Eso ocurrió a partir del 30 de enero del año 1902, cuando comenzó a producir azúcar el central Chaparra bajo la regencia de una sociedad norteamericana, la Chaparra Sugar Company. Antes de esa fecha, eran los pozos criollos los que proveían de agua a los lugareños. Después se impusieron los pozos artesianos con sus flamantes molinos de viento.
Carralero precisa que quienes aplaudieron con más frenesí la llegada de los molinos a la villa fueron los vecinos con mayores posibilidades económicas para comprarlos. En la relación figuraban, entre otros, los dueños de tiendas y los altos empleados de la fábrica de azúcar distante solo unos pocos kilómetros. La ciudad llegó a contar con centenares de aparatos dentro del propio perímetro urbano, en casas que conservaban el sello fundacional español, con amplios patios andaluces, techos de tejas francesas, ventanas con rejas y puntales de 14 pies de altura.
-La etapa conocida por La Danza de los Millones propició entre los portopadrenses un aumento significativo de los molinos –acota Carralero-. Fueron tiempos de bonanza económica, pues se había desatado la Primera Guerra Mundial y la industria azucarera criolla aprovechó en su beneficio el alza de los precios en el mercado internacional. Por aquella época ejercía el alto cargo de Presidente de la República Mario García Menocal, quien fue el primer administrador del central Chaparra. Puerto Padre ganó en urbanización, pues se construyeron nuevas calles, lujosas residencias, pequeñas industrias y… ¡se instalaron más molinos!
Con el tiempo sobrevino su decadencia por razones tanto coyunturales como tecnológicas. Lo admite el citado sitio web de CUBASOLAR, cuando dice: ”Esta situación favorable se mantuvo hasta los años 20 –dice-. La gran depresión económica de la década siguiente, los motores de combustión interna y la electrificación posterior a 1945 afectaron fuertemente a la industria de los molinos de viento. Y ya en los años 50 y 60 solo unos pocos fabricantes de esos aparatos permanecían activos”.
VILLA DE LOS MOLINOS
A pesar de que las turbinas les robaron el protagonismo, en Puerto Padre algunos molinos consiguieron permanecer en pie, aunque sin recibir mantenimiento periódico ni ganarle una sonrisa a la indiferencia de sus dueños. Luego el tiempo se encargó de pasarles la cuenta hasta convertirlos en amasijos de metal, en virtuales despojos de una época que se extravió en el olvido como el viento en sus aspas.
-La desaparición de los molinos portopadrenses fue consecuencia del desarrollo de la tecnología de la época –apunta Carralero-. Dejaron de constituir elementos de nuestro paisaje cuando dejaron de ser necesarios. Hubo un tiempo en que tratamos de conservar algunos, y hasta la Asamblea Municipal del Poder Popular aprobó una Resolución para protegerlos, teniendo en cuenta su reconocida connotación en la paisajística y el folclor del territorio. Pero su letra y su espíritu se quedaron en las buenas intenciones, porque la iniciativa apenas tuvo resultados concretos. Conclusión: los molinos sobrevivientes dieron con sus huesos en tierra. Duele admitirlo, pero es un hecho consumado.
Sin embargo, la denominación Villa de los Molinos que alude a Puerto Padre no ha perdido vigor. Aunque solo constituya un soplo de nostalgia entre los muchos que todavía la utilizan. Y miren qué curioso: el epíteto funciona diferente cuando uno llama a Holguín Ciudad de los Parques o a Matanzas Ciudad de los Puentes, porque en ambos casos los parques y los puentes están allí para justificarlo. Algunos de mis lectores dirán : “¿Pero qué propones, periodista? ¿Sembrar de molinos otra vez la geografía de Puerto Padre? Vamos, hombre, que no es para tanto…” Y les respondo: No, propongo rescatar los molinos de una manera… ¡simbólica!
Algo se ha hecho, lo reconozco. La sede de la filial de la UNEAC portopadrense, por ejemplo, instaló un molino en su patio. No lo necesita desde el punto de vista práctico, pero lo ha puesto a convivir con la organización como uno más de sus miembros. Antes, en 1989, los escultores Elvis Báez Morales y Pedro Felipe Escobar erigieron en la avenida Libertad un monumento al que llamaron El Quijote de los Molinos, que es en sí mismo síntesis de la tradición y la hispanidad locales. También existe el Festival de Música Villa de los Molinos, un evento anual de mucho prestigio y hasta el brocal del famoso pocito de agua dulce que se encuentra dentro del mar tiene forma de aspas.
Pero se puede hacer mucho más para que lo de Villa de los Molinos no sea solo alegoría recurrente en poemas, pentagramas, lienzos y pedestales. Y aquí va una propuesta: ¿por qué la filial de la UNEAC de Puerto Padre no adopta al molino como su distinción para entregar a personalidades relevantes? Y una segunda: ¿por qué no diseñar y comercializar pequeños molinos a guisa de souvenir para quienes visiten la tierra natal de Emiliano Salvador? Y una tercera: ¿por qué no colocar molinos decorativos en las principales vías y sitios panorámicos de la ciudad?
-Creo que son propuestas realizables –admite José Ramón Silva, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Municipal del Partido-. Agregaría otras, como la organización de competencias deportivas con el nombre de Villa de los Molinos. Copas de tenis de campo y torneos de ajedrez, por ejemplo, donde acumulamos mucha tradición. También situar molinos en patios de casas coloniales emblemáticas. Y hasta la universalización de la enseñanza superior podría explotar el asunto en su provecho.
Para que Puerto Padre armonice su entorno con el seudónimo de Villa de los Molinos no es preciso traer a los molinos de vuelta a sus antiguos emplazamientos. Solo se necesita echar a andar las aspas de la imaginación y romper lanzas contra los convencionalismos. Quijotes y Sanchos existen en la villa para emprender la cabalgata.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)