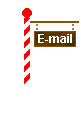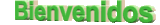La historia de los cementerios viaja asociada a la propia historia del hombre. Estos sitios imperturbables -«lo más penoso de la muerte es el silencio»-, escribió el escritor francés Romain Rolland─ llegaron hasta hoy no solo para filosofar en torno al último día, sino también para pasarle revista a la vida.
La historia de los cementerios viaja asociada a la propia historia del hombre. Estos sitios imperturbables -«lo más penoso de la muerte es el silencio»-, escribió el escritor francés Romain Rolland─ llegaron hasta hoy no solo para filosofar en torno al último día, sino también para pasarle revista a la vida.El término cementerio proviene del griego koimetérion, que significa dormitorio. Según la creencia de la religión cristiana, allí los cuerpos duermen hasta el día de la resurrección. Los católicos lo denominan también camposanto. Se dice que cuando las autoridades sanitarias ordenaron clausurar el cementerio de Pisa -construido dentro de la ciudad en el siglo XIII-, el terreno que ocupaba fue cubierto con tierra traída por las galeras pisanas de los lugares santos de Jerusalén.
En Cuba esta práctica debutó en La Habana, al erigir los españoles la Parroquial Mayor, pionera de las iglesias capitalinas y primera donde se inhumaron personas fallecidas. Como por entonces no existían los libros parroquiales que registraban las defunciones desde 1519 -los piratas los habían incinerado-, se adoptó como enterramiento primigenio en el país el de María Magdalena Comadre, ocurrido el 24 de enero de 1613.
Nuestros aborígenes procedían diferente a la hora de otorgarles destino final a sus muertos. Un estudio del licenciado José A. López, del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, asegura al respecto:
«Antes del arribo de los europeos a Cuba, el problema social que significaba separar los muertos de los vivos se resolvía por los indios siboneyes mediante la disección de los cadáveres hasta dejarlos como momias. Para la conservación de los huesos utilizaban estatuas de madera hueca, que adquirían el nombre de las personas a las que pertenecían. Entre los taínos eran más comunes los enterramientos en lugares apartados, aunque también practicaban la cremación.»
España, por Real Cédula, puso fin a esta costumbre en el siglo XVIII. Cuba le siguió, pues, «el crecimiento de su población incrementó también las defunciones, con la consiguiente escasez de espacio para las inhumaciones. A ello se agregó la infestación. Era tan insoportable el hedor que despedían los cadáveres en descomposición que resultaba imposible permanecer mucho tiempo dentro de las iglesias. Tal situación, además de conspirar contra el culto religioso, llegó a constituir una amenaza para la salud pública. De ahí que, con el tiempo, los templos dejaran de ser sede de los enterramientos.»
Durante la etapa en que gobernó Don Salvador de Muro y Salazar, Marqués de Someruelos, se construyeron en el país los primeros camposantos fuera de los templos. El primero fue el Cementerio General de La Habana, conocido luego por Cementerio de Espada.
Aunque la comarca tunero tuvo ermita católica desde 1690, esta no alcanzó rango de iglesia hasta 1752. Años antes, el Obispo don Jerónimo Valdés autorizó erigirla al heredero del hato de Las Tunas, Diego Clemente del Rivero. Por entonces la población se encontraba muy dispersa, por lo que no hubo enterramientos allí hasta 1790.
Aquella parroquia fundacional estaba en el mismo sitio donde radica hoy la iglesia principal de la ciudad. Su patio incluía la zona actual del parque Vicente García y de la tienda Casa Azul. En esta área funcionó el primer cementerio que tuvo la ciudad. Anónimos y seculares, reposan allí desde entonces los restos mortales de quién sabe cuántos tuneros.
En 1847, el camposanto se mudó para la zona donde se encuentra hoy. En aquella etapa se llamaba Cementerio de Colón, como su homólogo habanero. No fue hasta el siglo XX que pasó a identificarse como Cementerio Municipal Mayor General Vicente García.
Cuando se construyó sus dimensiones eran de 45 varas de fondo por 44 de frente, con fachada de mampostería y tapias de tablas de jiquí. En la Guerra Grande los españoles lo utilizaron como área de defensa y fue escenario de feroces combates. En 1945 se creó el Patronato pro-reconstrucción, aumento y mejoramiento del cementerio, que, presidido por el Dr. Rafael Arenas, recaudó mil 177 pesos para las obras.
Su estado constructivo mejoró, pero causó que muchas tumbas de la parte delantera se perdieran. De los sepulcros que se conservan, el más antiguo es el de la francesa Victoria Martinell, fallecida en 1860. Era la madre de Iria Mayo, la compañera de Charles Peiso, el colaborador de los mambises que tomó parte en la Comuna de París.
El cementerio tiene un área de cuatro mil metros cuadrados y está dividido en 12 patios, con unas 500 tumbas cada uno. Su estilo es ecléctico. Casi todas las esculturas funerarias son obra del español Nicasio Menza, quien radicó por acá durante varios años, y la mayoría de los panteones abovedados, del marmolista cubano José Domínguez.
Algunas de las más relevantes figuras tuneras de los dos últimos siglos están sepultadas aquí. El mausoleo del Mayor General Vicente García clasifica como uno de los más visitados. Está hecho de mármol de Carrara y es la ofrenda de Las Tunas a su hijo más ilustre.