Nunca le he prestado demasiada atención a los horóscopos. Con el perdón de quienes los siguen y los persiguen, me parecen frivolidades diseñadas para gente tonta y aburrida. Admito estar al corriente de que mi signo es Sagitario porque nací un 18 de diciembre. Pero mis luces sobre el tema solo llegan hasta ahí. Sin embargo, el 7 de mayo del año 2002 me ocurrió algo sumamente curioso mientras cumplía misión periodística en la República de Guatemala: la columna zodiacal del diario local Prensa Libre me predijo, entre otras cosas, lo siguiente: “Hoy va a recibir una sorpresa increíble que lo hará emocionar”. Oiga, ¡y acertó!.
Pues bien, aquel día, después del desayuno, me fui con uno de nuestros médicos hasta una aldea extraviada entre las montañas del Quiché. “Aquí con los indígena vive un hombre que asegura ser cubano”, me comentó el galeno al llegar al villorrio. “Repite eso”, casi le exigí, incrédulo. Lo hizo, y a partir de ese momento no tuve cabeza para otra cosa.
Lo acribillé a preguntas: “¿quién es? ¿dónde vive? ¿hay posibilidad de verlo? ¿cómo se va a su casa? ¿podemos ir ahora mismo?” Un lugareño que escuchaba mi fuego artillero se ofreció para conducirme. Inmediatamente le tomé la palabra. Caminamos un centenar de metros y me mostró una casa humilde y de paredes de barro.
-Llegamos –dijo-. Ese que está en la puerta es Cipriano.
Ante mí tenía a un hombre de unos 75 años, relativamente alto y escuálido, pero todavía bien plantado. Vestía camisa de mangas largas dobladas hasta los codos. El rostro curtido por el sol mostraba una barba escasa y descuidada. Sus ojos penetrantes denotaban un cansancio colosal. Se tocaba con un sombrero blanco ceñido por una banda oscura. De su hombro izquierdo colgaba un morral indígena. Me miró con extrañeza cuando me le aproximé. Le tendí la mano y me la estrechó. Las primeras frases intercambiadas fueron más o menos de este tenor:
-Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Yo estoy bien, ¿y usted? Bastante bien, gracias. No hay de qué. Me han dicho que usted es cubano. Sí, nací en Cuba. Ah, pues entonces somos compatriotas, porque yo también soy de allá. ¿No me diga? Sí, soy periodista y ando de recorrido por Guatemala. Pues sea bienvenido. ¿Y de que parte de la isla es usted? De Oriente, de la zona de Victoria de Las Tunas...
El corazón me dio una voltereta dentro del pecho. Me sentí sacudido por una emoción inédita y difícil de describir. ¿Había escuchado bien o me traicionaban mis oídos? ¿Coterráneo mío aquel hombre? No, demasiada casualidad. ¿Cómo explicar su presencia en una cordillera guatemalteca, a más de dos mil metros de altura? ¿Desde cuándo había abandonado el terruño? ¿Qué hacía viviendo en una aldea indígena? Sencillamente desconcertante. El viejo se dio cuenta de mi confusión y acudió en mi ayuda. Me sorprendieron la lucidez y la coherencia con que esclareció las circunstancias en que llegó a tierras chapinas.
-Me llamo Cipriano Almaguer Peña –dijo con ronca voz-. Nací en 1925, en un lugar llamado Dumañuecos, cerquita del ingenio Manatí. Dice usted bien, al lado de la loma, cómo no. ¡Todavía me acuerdo de ella! Bueno, pues por allá mi familia tenía un lote de tierra y se dedicaba a sembrar y a esas cosas. Eran tiempos malos. No había dinero, ni ropa, ni comida... A la escuela nunca fui. Tenía que ayudar a papá en los sembrados. Cuando tuve 18 años me fugué de la casa y...
Cipriano tomó rumbo a La Habana junto a un amigo del barrio. En la capital cubana se las vieron negras y cada cual cogió su camino. El guajirito comenzó a merodear por los muelles del puerto y a relacionarse con los marineros. Un día un contramaestre le propuso viajar de polizón en un barco que iba a Honduras. Aceptó. En Centroamérica la United Fruit Company necesitaba mano de obra y le ofreció contrato como estibador. Estuvo cargando racimos de bananas durante un montón de años. Luego viajó a Nicaragua y a El Salvador. Hasta que cierta mañana un accidente en una grúa lo dejó lisiado. Lo despidieron del trabajo. Intentó retornar a Cuba, pero no tenía un céntimo.
-Vine para Guatemala en los años 1956 ó 1957, ahora no recuerdo bien la fecha –agregó-. Aquí hice de todo para ganarme la vida. Desde trabajar en las milpas hasta atender plantaciones de cardamomo. Formé familia. Me arrimé a una indígena que me dio siete hijos varones. Andan regados por todo el país, cada uno en lo suyo. En eso de ir de un sitio a otro se parecen al padre. ¿Mi mujer? Murió hace siete años. ¿Dumañuecos? Jamás volví a saber de allá. Nunca fui muy apegado a mi gente.
Me invita a pasar. Como la mayoría de las casas indígenas, la suya tampoco tiene divisiones ni ventanas. El piso es de tierra. En un rincón, un camastro destartalado da fe de la pobreza de su inquilino. Un fogón de leña humea tímidamente en el fondo. Hay algunas vasijas estropeadas por el uso. Además, un bulto de madera, una tinaja, un amasijo de ropa, una bandeja para hacer tortillas de maíz, un calendario de la cerveza Gallo y un pequeño baúl de metal. Cipriano va renqueando hasta él, lo abre, registra, husmea, revuelve, saca un papel hecho jirones y me lo muestra con la felicidad danzándole en las pupilas.
-Mire este pedazo de un periódico de Victoria de Las Tunas de aquellos años –dice, triunfante-. Se llamaba El Liberal. Ahí hablan de Lalo Fontaine, el mambí, que era mi padrino. Ese recorte lo llevé de Cuba cuando me fui para Honduras. Siempre ha andado conmigo en todas mis andanzas. Además, es el único recuerdo que tengo de allá. ¿Ciudadanía? Ya soy guatemalteco. Fíjese que hasta hablo quetchi. Son muchos los años que llevo viviendo en esta tierra y hay que ser agradecido. Dumañuecos es algo borroso en mi recuerdo. Sí, es una lástima, pero la vida es como es. Paisano, usted perdone, ahora tengo que salir...
Queda parado frente a mí. No hay expresión en su mirada. Lo abrazo y apenas me corresponde el gesto. Se safa con suavidad. Va hasta un ángulo de la casa y le echa mano a un bastón. Yo siento nublarse mis ojos. ¡Todavía no lo creo! Afuera alguien lo llama por su nombre. Sorprendido y emocionado le doy gracias al horóscopo. Me despido.
-Bueno, Cipriano, yo también me retiro... Que le vaya bien. Contento de haberlo encontrado. Y yo, señor, mucho gusto. Nunca pensé toparme a un tunero tan lejos de la tierra. Hasta yo estoy sorprendido... Mire, le regalo este almanaque cubano. Se le agradece. ¿Me permite hacerle una foto? Pero solo una, no me gustan... Bueno, venga para acá. No, aquí mismo como estoy. ¿Nos volveremos a ver algún día? Yo creo que sí, allá arriba...
Y, con el brazo extendido, me señala hacia el cielo.
Pues bien, aquel día, después del desayuno, me fui con uno de nuestros médicos hasta una aldea extraviada entre las montañas del Quiché. “Aquí con los indígena vive un hombre que asegura ser cubano”, me comentó el galeno al llegar al villorrio. “Repite eso”, casi le exigí, incrédulo. Lo hizo, y a partir de ese momento no tuve cabeza para otra cosa.
Lo acribillé a preguntas: “¿quién es? ¿dónde vive? ¿hay posibilidad de verlo? ¿cómo se va a su casa? ¿podemos ir ahora mismo?” Un lugareño que escuchaba mi fuego artillero se ofreció para conducirme. Inmediatamente le tomé la palabra. Caminamos un centenar de metros y me mostró una casa humilde y de paredes de barro.
-Llegamos –dijo-. Ese que está en la puerta es Cipriano.
Ante mí tenía a un hombre de unos 75 años, relativamente alto y escuálido, pero todavía bien plantado. Vestía camisa de mangas largas dobladas hasta los codos. El rostro curtido por el sol mostraba una barba escasa y descuidada. Sus ojos penetrantes denotaban un cansancio colosal. Se tocaba con un sombrero blanco ceñido por una banda oscura. De su hombro izquierdo colgaba un morral indígena. Me miró con extrañeza cuando me le aproximé. Le tendí la mano y me la estrechó. Las primeras frases intercambiadas fueron más o menos de este tenor:
-Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Yo estoy bien, ¿y usted? Bastante bien, gracias. No hay de qué. Me han dicho que usted es cubano. Sí, nací en Cuba. Ah, pues entonces somos compatriotas, porque yo también soy de allá. ¿No me diga? Sí, soy periodista y ando de recorrido por Guatemala. Pues sea bienvenido. ¿Y de que parte de la isla es usted? De Oriente, de la zona de Victoria de Las Tunas...
El corazón me dio una voltereta dentro del pecho. Me sentí sacudido por una emoción inédita y difícil de describir. ¿Había escuchado bien o me traicionaban mis oídos? ¿Coterráneo mío aquel hombre? No, demasiada casualidad. ¿Cómo explicar su presencia en una cordillera guatemalteca, a más de dos mil metros de altura? ¿Desde cuándo había abandonado el terruño? ¿Qué hacía viviendo en una aldea indígena? Sencillamente desconcertante. El viejo se dio cuenta de mi confusión y acudió en mi ayuda. Me sorprendieron la lucidez y la coherencia con que esclareció las circunstancias en que llegó a tierras chapinas.
-Me llamo Cipriano Almaguer Peña –dijo con ronca voz-. Nací en 1925, en un lugar llamado Dumañuecos, cerquita del ingenio Manatí. Dice usted bien, al lado de la loma, cómo no. ¡Todavía me acuerdo de ella! Bueno, pues por allá mi familia tenía un lote de tierra y se dedicaba a sembrar y a esas cosas. Eran tiempos malos. No había dinero, ni ropa, ni comida... A la escuela nunca fui. Tenía que ayudar a papá en los sembrados. Cuando tuve 18 años me fugué de la casa y...
Cipriano tomó rumbo a La Habana junto a un amigo del barrio. En la capital cubana se las vieron negras y cada cual cogió su camino. El guajirito comenzó a merodear por los muelles del puerto y a relacionarse con los marineros. Un día un contramaestre le propuso viajar de polizón en un barco que iba a Honduras. Aceptó. En Centroamérica la United Fruit Company necesitaba mano de obra y le ofreció contrato como estibador. Estuvo cargando racimos de bananas durante un montón de años. Luego viajó a Nicaragua y a El Salvador. Hasta que cierta mañana un accidente en una grúa lo dejó lisiado. Lo despidieron del trabajo. Intentó retornar a Cuba, pero no tenía un céntimo.
-Vine para Guatemala en los años 1956 ó 1957, ahora no recuerdo bien la fecha –agregó-. Aquí hice de todo para ganarme la vida. Desde trabajar en las milpas hasta atender plantaciones de cardamomo. Formé familia. Me arrimé a una indígena que me dio siete hijos varones. Andan regados por todo el país, cada uno en lo suyo. En eso de ir de un sitio a otro se parecen al padre. ¿Mi mujer? Murió hace siete años. ¿Dumañuecos? Jamás volví a saber de allá. Nunca fui muy apegado a mi gente.
Me invita a pasar. Como la mayoría de las casas indígenas, la suya tampoco tiene divisiones ni ventanas. El piso es de tierra. En un rincón, un camastro destartalado da fe de la pobreza de su inquilino. Un fogón de leña humea tímidamente en el fondo. Hay algunas vasijas estropeadas por el uso. Además, un bulto de madera, una tinaja, un amasijo de ropa, una bandeja para hacer tortillas de maíz, un calendario de la cerveza Gallo y un pequeño baúl de metal. Cipriano va renqueando hasta él, lo abre, registra, husmea, revuelve, saca un papel hecho jirones y me lo muestra con la felicidad danzándole en las pupilas.
-Mire este pedazo de un periódico de Victoria de Las Tunas de aquellos años –dice, triunfante-. Se llamaba El Liberal. Ahí hablan de Lalo Fontaine, el mambí, que era mi padrino. Ese recorte lo llevé de Cuba cuando me fui para Honduras. Siempre ha andado conmigo en todas mis andanzas. Además, es el único recuerdo que tengo de allá. ¿Ciudadanía? Ya soy guatemalteco. Fíjese que hasta hablo quetchi. Son muchos los años que llevo viviendo en esta tierra y hay que ser agradecido. Dumañuecos es algo borroso en mi recuerdo. Sí, es una lástima, pero la vida es como es. Paisano, usted perdone, ahora tengo que salir...
Queda parado frente a mí. No hay expresión en su mirada. Lo abrazo y apenas me corresponde el gesto. Se safa con suavidad. Va hasta un ángulo de la casa y le echa mano a un bastón. Yo siento nublarse mis ojos. ¡Todavía no lo creo! Afuera alguien lo llama por su nombre. Sorprendido y emocionado le doy gracias al horóscopo. Me despido.
-Bueno, Cipriano, yo también me retiro... Que le vaya bien. Contento de haberlo encontrado. Y yo, señor, mucho gusto. Nunca pensé toparme a un tunero tan lejos de la tierra. Hasta yo estoy sorprendido... Mire, le regalo este almanaque cubano. Se le agradece. ¿Me permite hacerle una foto? Pero solo una, no me gustan... Bueno, venga para acá. No, aquí mismo como estoy. ¿Nos volveremos a ver algún día? Yo creo que sí, allá arriba...
Y, con el brazo extendido, me señala hacia el cielo.

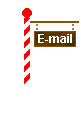





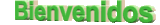










0 comentarios:
Publicar un comentario