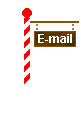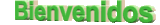La mayoría de las ciudades del mundo tienen lugares, edificios y obras que las distinguen. Muchas suelen aparecer desplegadas a todo color en tarjetas postales, promociones de televisión y guías turísticas. Las Tunas cuenta también -¡cómo no!- con sus propias construcciones insignias, y las muestra al visitante con el mismo orgullo de París por su torre Eiffel, Roma por su Coliseo o Nueva York por su Estatua de la Libertad.
La mayoría de las ciudades del mundo tienen lugares, edificios y obras que las distinguen. Muchas suelen aparecer desplegadas a todo color en tarjetas postales, promociones de televisión y guías turísticas. Las Tunas cuenta también -¡cómo no!- con sus propias construcciones insignias, y las muestra al visitante con el mismo orgullo de París por su torre Eiffel, Roma por su Coliseo o Nueva York por su Estatua de la Libertad.Buena parte de los tuneros coincide en admitir que el edificio distintivo de su terruño es el Museo Provincial Mayor General Vicente García, una obra por la que todos sentimos entrañable cariño. Este inmueble comenzó a erigirse en tiempos en que ocupaba la alcaldía municipal el gran periodista Rafael Zayas González, fundador y director del bisemanario El Eco de Tunas.
Desde el instante mismo en que fue concebido, los patrocinadores del edificio insistieron en dotarlo de un sello particular, por lo cual le confiaron su proyecto y dirección a un profesional de reconocido currículo: el ingeniero Carlos Sagarra Fernández, un hijo de Santiago de Cuba a cuyo talento le debe el inmueble buena parte de su fastuosidad.
Luego del consabido tiempo de construcción, el local abrió oficialmente sus puertas en el año 1921 con el pomposo nombre de Palacio Municipal. Pero, curiosamente, tal denominación nunca consiguió imponerse por completo, porque, como allí radicaban las oficinas y las dependencias del gobierno territorial, el pueblo lo llamó casi siempre el Ayuntamiento.
Sus líneas arquitectónica lindan con el eclecticismo, aunque exhiben también influencia neoclásica en sus frontoncillos y columnas. Sus amplios espacios, elevados puntales, privilegiada ubicación y diseño de carpintería le otorgan personalidad distintiva y gran nivel de confort. Todo esto ha permitido que durante años el edificio haya tenido diferentes usos, como el de Biblioteca Pública Municipal a partir de 1951 y el de Instituto Preuniversitario más tarde. En 1984 se le sometió a una reparación capital y se convirtió en Museo Provincial.
SALA POLIVALENTE
Nadie duda que la instalación deportiva tunera más popular y concurrida es el estadio Julio Antonio Mella, cuartel general de nuestro equipo grande de béisbol. Sin embargo, la Sala Polivalente Leonardo Mackenzie Grant no le va a la zaga en cuanto a simpatías.

Cuando se comenzó a edificar en 1982 no había en el país otra sala deportiva con iguales características. Por tal motivo, la Mackenzie Grant disfrutó de la exclusividad hasta que pocos años después cobraron vida las de La Habana, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba. En su etapa constructiva final fue todo un suceso el izaje de la estereocelosía que conforma el techo de seis mil 253 metros cuadrados y 814 toneladas de peso. Esta operación se realizó mediante 268 gatos hidráulicos, ante la mirada de asombro de cientos de tuneros que no le perdieron detalles. Por cierto, la estereocelosía descansa sobre 52 columnas a una altura de 14 metros.
El área principal de nuestra Polivalente mide 54 metros de largo por 30 de ancho. Deportes tales como el baloncesto, la gimnasia, el boxeo, la esgrima, el judo, el balonmano, la lucha y el voleibol han celebrado allí eventos nacionales e internacionales de primerísima calidad.
También dispone de una zona de entrenamiento con tabloncillo y cuadrilátero. Y si de público se trata, sus graderías pueden asimilar holgadamente más de tres mil 500 aficionados. Debajo radican las cátedras deportivas, una cafetería, varias oficinas y salones de prensa y de reuniones. La escultura que engalana la entrada principal es obra del artista plástico tunero Rafael Ferrero y data de 1988. Con su base incluida, mide 12 metros de altura. Fue tallada en un material llamado poliuretano y fundida con resina poliéster y fibra de vidrio. Como toque final, Ferrero la bañó con un producto sintético que imita el color del bronce.
CASA NATAL DEL GENERAL VICENTE
El Memorial Vicente García es otro sitio de la ciudad que nos dignifica. Según datos del Archivo Nacional de Cuba, en esta vivienda residió con su familia hasta el año 1868 el bien llamado León de Santa Rita.

El inmueble data del año 1800, y en sus primeros tiempos era apenas un caserón de ladrillos y tejas ubicado en la que por entonces se conocía por Calle Real. En el año 1876, el Mayor General Vicente García comenzó ejemplarmente el incendio de la ciudad por esta, su residencia familiar. La reconstruyeron al terminar la guerra, pero el Mayor General Calixto García le volvió a prender fuego en el año 1897. La casona estuvo en ruinas hasta 1919, cuando edificaron su parte frontal para dedicarla al comercio.
Por fortuna, la reconstrucción de 1919 le conservó su planta colonial en forma de U, su amplio patio interior, sus colgadizos sostenidos por columnas y sus ventanas con guardapolvo. En cambio, la fachada principal permutó para el eclecticismo, con sus columnas de fuste estriado, su capitel corintio y sus grandes balaustradas. Aunque el Memorial tiene valor arquitectónico, su principal mérito es el histórico. En 1985 fue restaurada por Patrimonio Cultural y en 1996 se le declaró Monumento Nacional.
EL TANQUE MAYOR
El tanque de Buena Vista es algo más que una obra de ingeniería engarzada dentro un populoso reparto de la ciudad. Se trata, además, de una referencia de la que no podemos prescindir.
 Obreros que participaron en su construcción aseguran que comenzó a ejecutarse con una sola concretera a inicios de los años 60 del siglo pasado y que se concluyó a mediados de 1967. Agregan que en sus etapas constructivas utilizaron el método tradicional, es decir, fundición en el propio sitio de la obra.
Obreros que participaron en su construcción aseguran que comenzó a ejecutarse con una sola concretera a inicios de los años 60 del siglo pasado y que se concluyó a mediados de 1967. Agregan que en sus etapas constructivas utilizaron el método tradicional, es decir, fundición en el propio sitio de la obra.La ejecución de este tanque con capacidad para 500 mil galones de agua comenzó con la cimentación corrida, sobre la que se anclaron debidamente las columnas hasta la altura de lo que los expertos llaman arriostre. Encima de esa estructura encofraron con piezas de madera y luego fundieron el plato. Acto seguido se levantaron las paredes de hormigón armado. En esta fase los albañiles solo utilizaron winches y carretillas y su trabajo se extendió por espacio de 76 horas consecutivas. El remate de la obra resultó la tapa del tanque, colocada a 31 metros del suelo.
LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
La última pieza en incorporarse a la colección de construcciones insignes en Las Tunas fue la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González, un proyecto donde se integra orgánicamente el arte con la arquitectura. En su consumación tomaron parte activa artistas plásticos, constructores, arquitectos y especialistas variados.

Nuestra plaza cuenta con un área de concentración de corte ecológico-ambiental donde el hormigón teñido se mezcla con el verdor de la vegetación, con los bancos y con la fuente. También se integra a la tribuna que sugiere una fortaleza por los materiales empleados, tales como piedra jaimanita y mármol rojo, y por sus desniveles y laberintos de acceso.
Un gran mural de hormigón armado de 52 metros de longitud y constituido por elementos de entre 10 y 16 toneladas de peso, muestra momentos decisivos de la historia local y nacional. Se trata de un verdadero compendio de nuestras tradiciones de lucha en el que la plástica con sus bondades le aportan su singular manera de manifestarse.
Esta auténtica obra de arte cumple además la función de cubrir una nave de 48 metros de largo por 15 de ancho. Dispone de sala de conferencias, salón de protocolo, oficinas y la sala de los Generales, donde se exhiben bustos de los mambises tuneros que ostentaron ese alto grado militar en las guerras del siglo XIX. Todos los locales tienen un diseño sobrio tanto en forma como en textura y color lo que da una sensación de confort que invita a la meditación y a la honra de los próceres.
Las Tunas cuenta con sitios emblemáticos que vale la pena recorrer y admirar. Ellos también forman parte de nuestro patrimonio.