 Allá por los años 60 del siglo pasado, los manatienses de todas las edades disfrutábamos más de una vez todos los años de un espectáculo maravilloso que, a pesar del tiempo transcurrido, conservo todavía en un entrañable rincón de mis recuerdos: el circo. ¡Cuántas evocaciones inolvidables se asocian con aquel singular suceso pueblerino repleto de colorido, expectación y simpatías!
Allá por los años 60 del siglo pasado, los manatienses de todas las edades disfrutábamos más de una vez todos los años de un espectáculo maravilloso que, a pesar del tiempo transcurrido, conservo todavía en un entrañable rincón de mis recuerdos: el circo. ¡Cuántas evocaciones inolvidables se asocian con aquel singular suceso pueblerino repleto de colorido, expectación y simpatías!La llegada de los circos a Manatí resultó siempre un motivo de regocijo colectivo. Los fiñes de la época, principalmente, los recibíamos con vítores y cabriolas. A nadie nos tomaba de sorpresa, empero. Días antes de las funciones los promotores recorrían las calles del terruño para pegar hábilmente con engrudo a los postes del alumbrado público los pasquines con la programación artística.
Uno de los momentos más bullangueros era cuando el circo hacía acto de presencia. Los camiones que lo transportaban llegaban al anochecer, y, en cuestión de un par de horas, los popularísimos tarugos lo organizaban todo al detalle a golpe de laboriosidad y de mandarria, incluyendo el izaje de las enormes carpas de lona cuyos cordajes chirriaban de gozo al rodar en las alturas por sus poleas.
En Manatí los circos escogían diferentes lugares para acampar. Los más frecuentes eran el amplio patio del Centro Escolar “Orlando Canals”, el terreno de juego del estadio de fútbol y la zona donde está hoy la pizzería, frente a la secundaria. Los muchachos nos poníamos a merodear por sus inmediaciones con la esperanza de ver de cerca a los elefantes, pero también a alguna de las hermosas modelos que mostraban sonrientes y sin rubor sus encantos.
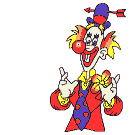 La conmoción mayor era a media mañana, cuando el elenco artístico y los animales amaestrados desfilaban por las calles abarrotadas de curiosos. Bocina en mano, un hombre con traje de colorines anunciaba a viva voz la oferta de la primera función. “¡El circo Llerandi les ofrece esta noche su primer espectáculo, no se lo pierdan!”, repetía una y otra vez.
La conmoción mayor era a media mañana, cuando el elenco artístico y los animales amaestrados desfilaban por las calles abarrotadas de curiosos. Bocina en mano, un hombre con traje de colorines anunciaba a viva voz la oferta de la primera función. “¡El circo Llerandi les ofrece esta noche su primer espectáculo, no se lo pierdan!”, repetía una y otra vez.
En la vanguardia de la comitiva desfilaban con sus excentricidades los payasos. Llevaban sus rostros exageradamente pintarrajeados y aquellas narices redondas que tanto gustaban a los niños. Bailaban, retozaban, caían, peleaban, se divertían, hacían cómicas muecas… Los pequeñines los seguíamos a todas partes, nos aprendíamos sus divertidos nombres artísticos, nos hacíamos sus amigos y los admirábamos con la oculta esperanza de poder un día imitarlos.
El día resultaba interminable mientras aguardábamos la llegada de la noche. A las ocho en punto nos acomodábamos dentro de la carpa en un palco o en el gallinero, previa entrega de la papeleta de entrada. Al rato los reflectores iluminaban la pista y entonces salía a escena el presentador. “Damas y caballeros, respetable público…” Después de la minuciosa relatoría de los números previstos para la jornada, comenzaba en todo su esplendor la función circense.
 Así, iban llegando por turnos los trapecistas con sus saltos suicidas. Luego el tragafuegos, suerte de dragón que escupía candela. Después las bellas bailarinas, los magos con sus pases de prestidigitación, el domador de leones dentro de la jaula, las exhibiciones de los elefantes, los asombrosos forzudos, los equilibristas, los malabaristas, los contorsionistas, en fin...
Así, iban llegando por turnos los trapecistas con sus saltos suicidas. Luego el tragafuegos, suerte de dragón que escupía candela. Después las bellas bailarinas, los magos con sus pases de prestidigitación, el domador de leones dentro de la jaula, las exhibiciones de los elefantes, los asombrosos forzudos, los equilibristas, los malabaristas, los contorsionistas, en fin...
Los circos se pasaban en Manatí un par de días, o tal vez tres. Durante ese tiempo no había en la localidad suceso más importante. La última noche nos llenaba de tristeza, pues, al salir el último espectador y sin concederse un respiro, los tarugos procedían a desmontar la carpa, amontonaban todo sobre sus camiones, tomaban carretera hacia otro pueblo y... ¡hasta el próximo año! Sí, el circo fue en nuestra infancia algo que nunca podremos olvidar.
Uno de los momentos más bullangueros era cuando el circo hacía acto de presencia. Los camiones que lo transportaban llegaban al anochecer, y, en cuestión de un par de horas, los popularísimos tarugos lo organizaban todo al detalle a golpe de laboriosidad y de mandarria, incluyendo el izaje de las enormes carpas de lona cuyos cordajes chirriaban de gozo al rodar en las alturas por sus poleas.
En Manatí los circos escogían diferentes lugares para acampar. Los más frecuentes eran el amplio patio del Centro Escolar “Orlando Canals”, el terreno de juego del estadio de fútbol y la zona donde está hoy la pizzería, frente a la secundaria. Los muchachos nos poníamos a merodear por sus inmediaciones con la esperanza de ver de cerca a los elefantes, pero también a alguna de las hermosas modelos que mostraban sonrientes y sin rubor sus encantos.
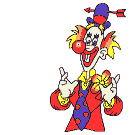 La conmoción mayor era a media mañana, cuando el elenco artístico y los animales amaestrados desfilaban por las calles abarrotadas de curiosos. Bocina en mano, un hombre con traje de colorines anunciaba a viva voz la oferta de la primera función. “¡El circo Llerandi les ofrece esta noche su primer espectáculo, no se lo pierdan!”, repetía una y otra vez.
La conmoción mayor era a media mañana, cuando el elenco artístico y los animales amaestrados desfilaban por las calles abarrotadas de curiosos. Bocina en mano, un hombre con traje de colorines anunciaba a viva voz la oferta de la primera función. “¡El circo Llerandi les ofrece esta noche su primer espectáculo, no se lo pierdan!”, repetía una y otra vez. En la vanguardia de la comitiva desfilaban con sus excentricidades los payasos. Llevaban sus rostros exageradamente pintarrajeados y aquellas narices redondas que tanto gustaban a los niños. Bailaban, retozaban, caían, peleaban, se divertían, hacían cómicas muecas… Los pequeñines los seguíamos a todas partes, nos aprendíamos sus divertidos nombres artísticos, nos hacíamos sus amigos y los admirábamos con la oculta esperanza de poder un día imitarlos.
El día resultaba interminable mientras aguardábamos la llegada de la noche. A las ocho en punto nos acomodábamos dentro de la carpa en un palco o en el gallinero, previa entrega de la papeleta de entrada. Al rato los reflectores iluminaban la pista y entonces salía a escena el presentador. “Damas y caballeros, respetable público…” Después de la minuciosa relatoría de los números previstos para la jornada, comenzaba en todo su esplendor la función circense.
 Así, iban llegando por turnos los trapecistas con sus saltos suicidas. Luego el tragafuegos, suerte de dragón que escupía candela. Después las bellas bailarinas, los magos con sus pases de prestidigitación, el domador de leones dentro de la jaula, las exhibiciones de los elefantes, los asombrosos forzudos, los equilibristas, los malabaristas, los contorsionistas, en fin...
Así, iban llegando por turnos los trapecistas con sus saltos suicidas. Luego el tragafuegos, suerte de dragón que escupía candela. Después las bellas bailarinas, los magos con sus pases de prestidigitación, el domador de leones dentro de la jaula, las exhibiciones de los elefantes, los asombrosos forzudos, los equilibristas, los malabaristas, los contorsionistas, en fin... Los circos se pasaban en Manatí un par de días, o tal vez tres. Durante ese tiempo no había en la localidad suceso más importante. La última noche nos llenaba de tristeza, pues, al salir el último espectador y sin concederse un respiro, los tarugos procedían a desmontar la carpa, amontonaban todo sobre sus camiones, tomaban carretera hacia otro pueblo y... ¡hasta el próximo año! Sí, el circo fue en nuestra infancia algo que nunca podremos olvidar.

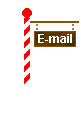




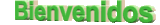











0 comentarios:
Publicar un comentario