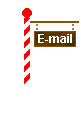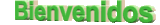Futbolistas manatienses hubo que llegaron a ostentar la gloria de integrar la selección nacional. Los pioneros en tener semejante honor fueron dos primos de grata recordación: José (
Pepito) Verdecia, centro delantero de gran talento goleador; y Brígido Ochoa, legendario guardameta a quien apodaron
El hombre goma por su descomunal saltabilidad. Ambos jugaron a fines de los años 60 e inicios de los 70. Juntos asistieron a los Juegos Deportivos Panamericanos celebrados en la ciudad de Winnipeg, Canadá, en 1967.
De
Pepito se cuenta que anotaba goles insólitos desde cualquier posición en la cancha, lo mismo con las piernas que con la cabeza. Desarrollaba una velocidad asombrosa, de la que ya había hecho gala en sus tiempos de pelotero, deporte en el que también descolló jugando en los jardines. En su etapa como miembro del equipo grande cubano nadie le hizo sombra en su posición de centrodelantero titular. Siempre fue un auténtico ídolo para los manatienses que se iniciaban en el fútbol.
Brígido no queda a la zaga en cuanto a la leyenda. Lo vi jugar muchas veces y todavía conservo en mi retina imágenes de algunas de sus asombrosas atajadas bajo los tres palos. Se cuenta que cierta mañana, en La Habana, fue a cruzar una calle muy transitada y no advirtió la cercanía de un automóvil que venía hacia él a toda velocidad. Alguien lo alertó con un grito. Brígido despegó hacia arriba como un muelle, puso una mano sobre el
capó del vehículo, rodó por encima del techo e impidió así que lo atropellara. Se lesionó, pero salvó la vida.
Otro arquero nacido y criado en el terruño que también formó parte del
CUBA en los años 70 fue William Bennet (
Batalla). Entre sus atributos técnicos figuraban su seguridad para detener balones por alto y para anular contrataques rivales. El azar quiso que coincidiera en la selección con muy buenos guardametas, como Lázaro Pedroso y José Francisco Reynoso, por lo cual fue siempre jugador de cambio. Aun así,
Batalla se mantuvo al más alto nivel durante varias temporadas. Hizo luego carrera como técnico de equipos juveniles y del cuadro nacional.

El trágicamente desaparecido Pedro Fenton Herrera (
Puyuyo) resultó un fuera de serie en la media cancha durante su efímero paso por la selección cubana de fútbol. Le imprimía a sus piernas una velocidad de vértigo, con o sin balón. Y cuando se iba al ataque por sobre las líneas laterales de cal no había defensa que lo neutralizara. Recuerdo bien cuánto deslumbró a los expertos por su espectacularidad en los Juegos Deportivos Panamericanos celebrados en San Juan, Puerto Rico, en 1979, donde Cuba conquistó nada menos que la presea de plata al perder 4-1 en la final frente a Brasil.
Y claro, Ramón Núñez Armas… Tal vez algún coterráneo discrepe, pero opino que, hasta hoy, ha sido el más grande futbolista en la pródiga historia manatiense de ese deporte y uno de los más relevantes a escala nacional en cualquier época. Vistió la casaca del equipo cubano por espacio de toda una década.
Monguín, sobrenombre por el que se le conoce en la patria chica, fue agraciado por la providencia con un refinado olfato para marcar goles, atributo este que le propició anotar más de 300 durante su brillante carrera dentro de la cancha.
Ramón Núñez Armas nació en Manatí, el 19 de abril de 1953. Desde pequeño comenzó a exhibir habilidades y a provocar admiración cuando jugaba en plena calle con sus amigos del barrio. El chiquillo realizaba fintas, túneles y regates por instinto natural y con una facilidad pasmosa. Cierto día un entrenador de la localidad lo descubrió y le mejoró la técnica. Al poco tiempo el nombre del muchacho circulaba de boca en boca como sinónimo de excelencia deportiva.
Después vinieron las competencias infantiles y su ingreso como estudiante-atleta en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) «Capitán Orestes Acosta», en la ciudad de Santiago de Cuba. Allí tomó parte en juegos nacionales como miembro, indistintamente, de los célebres equipos Oriente y Mineros. Ya se percibía en su desempeño sobre la cancha al gran centro delantero que sería después.
Luego de transitar con inusitado éxito por las categorías juveniles, Monguín irrumpió en el equipo CUBA de mayores en 1974. Fue tal su empuje en cada oportunidad recibida que en unos meses abandonó el banquillo de la reserva y se convirtió en jugador titular. En esa condición llegó a los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976. Allí Cuba fue eliminada en la primera ronda sin anotar ni una sola vez, luego de empatar a cero goles con Polonia y caer 1-0 frente a Irán.

No fue su única experiencia olímpica, por cierto. En 1980 asistió con la selección cubana a la cita de Moscú. En el partido inaugural derrotaron 1-0 a la africana Zambia. Un par de jornadas después doblegaron 2-1 a Venezuela, saldo que los envió a cuartos de finales. El segundo gol de este partido salió del botín de Núñez Armas. El sueño llegó hasta ahí, pues luego perdieron un par de veces sin anotar: los soviéticos los golearon 8-0 y los checoslovacos –a la postre campeones- 3-0.
Soy del criterio de que el momento de más brillo en la carrera de
Monguín fue el torneo hexagonal celebrado en Honduras en 1981. Allí lidiaron por dos plazas para el Campeonato Mundial de España´82 la selección local junto a las de Cuba, Canadá, Haití, México y El Salvador. Para sorpresa de los especialistas, los favoritos aztecas fueron eliminados. Los boletos los lograron salvadoreños y hondureños. Cuba quedó en la quinta plaza, con un partido ganado (vs. Haití), dos empates, un par de fracasos, cuatro goles a favor y ocho en contra.
Núñez Armas rubricó la mitad de las anotaciones cubanas y jugó a tal nivel que los
scout de dos equipos de Costa Rica –
Liga Deportiva Alajuelense y
Deportivo Saprissa- se le acercaron para proponerle jugosos contratos, que él rechazó. Al final integró el
Todos Estrellas del torneo como el mejor centro delantero, por delante de Hugo Sánchez, el mexicano que jugó luego en el
Real Madrid de la liga española, donde conquistó varios premios
Pichichi como máximo goleador.
La prensa hondureña de la época destacó en grandes titulares el rendimiento futbolístico de Monguín. Por cierto, el diario
El Heraldo, editado en Tegucigalpa, capital del país, divulgó en sus páginas una información que, por lo absurda, no recibió el menor crédito. La publicación aseguró que Núñez –de piel blanca y ojos azules- era, realmente, un infiltrado ruso dentro del equipo cubano, compuesto abrumadoramente entonces por jugadores de la raza negra.
Además de las citas olímpicas y de las eliminatorias mundialistas mencionadas, Ramón Núñez Armas tomó parte en varios juegos deportivos panamericanos y centroamericanos durante su destacada carrera futbolística. También participó en infinidad de encuentros amistosos y giras de preparación por diversos países de Europa, Asia, África y América, siempre con la camiseta con el número 10 en la espalda. En todos los casos exhibió calidad y sencillez.
Jamás dejó de jugar con su equipo, Las Tunas, en los campeonatos nacionales de primera categoría, en uno de los cuales -1977- terminó como líder goleador, con 7 anotaciones a su cuenta. Su retiro (
VER FOTOS) devino uno de los sucesos deportivos más extraordinarios ocurridos en el estadio Ovidio Torres. Centenares de manatienses lo ovacionaron cerradamente desde las gradas durante varios minutos.
A los 55 años de edad, Ramón Núñez Armas –
Monguín-, continúa amando con particular intensidad al fútbol, a Manatí y a su gente. He visto a pocos deportistas de su nivel profesar tamaño cariño por su patria chica. Eso lo ennoblece y lo hace todavía más grande.